Moscas de la fruta en mango. Parte I
Distribución mundial y control
- Introducción
- Distribución mundial de las moscas de la fruta en mango
- Control químico de la plaga
- Control biológico
- Introducción
La mosca de la fruta puede ser, probablemente, la plaga más importante que afecta a los cultivos de mango, formando parte de un amplio grupo de especies diferentes, de las cuales en torno a 60 atacan a esta fruta tropical. Además, esta plaga, representada principalmente por tres géneros (Anastrepha, Bactrocera y Ceratitits), ejerce una presencia muy extendida a nivel mundial, siendo las especies del género Anastrepha las que colonizan el continente americano, incluyendo México. Por ello, dada su importancia, es preciso realizar una buena gestión de las medidas de control, desde labores de vigilancia mediante muestreos en parcelas hasta un uso adecuado de los insecticidas, que deben ser integrados con otras técnicas como, por ejemplo, la lucha biológica.
- Distribución mundial de las moscas de la fruta en mango
A nivel mundial se han citado unas 400 especies consideradas plagas del mango (Tandon y Verghese 1985; Peña et al., 1998). A este respecto, distintos autores han publicado diversas listas de dichas plagas, como pueden ser los casos de Laroussilhe (1980), Tandon y Verghese (1985), Veeresh (1989) o Peña y Mohyuddin (1997). También se han elaborado recopilaciones de plagas del mango por países o zonas geográficas, como ocurre con la India (Srivastava, 1998; Anonymous, 2006), Australia (Anonymous, 1989), Pakistán (Mohyuddin, 1981), Israel (Wysoki et al., 1993; Swirski et al., 2002), EE UU (Peña, 1993), África Occidental (Vannière et al., 2004), Brasil (Assis y Rabelo, 2005), América Central (Coto et al., 1995) o Puerto Rico (Martorell, 1975), entre otros.
Según Reddy et al. (2018), la situación fitosanitaria en el cultivo del mango se ha vuelto más complicada como consecuencia de diferentes factores, como pueden ser la expansión del mango a nuevas zonas, la introducción de cambios en el manejo del cultivo, la renovación varietal o el incremento de las aplicaciones fitosanitarias. Asimismo, hay que considerar que el cambio climático ha provocado la aparición de nuevas plagas, además de que la globalización de los mercados favorece el movimiento de éstas entre distintas regiones productoras. De este modo, algunas plagas que se consideraban menores (o secundarias) están aumentando, convirtiéndose en verdaderos problemas (Jayanthi et al., 2014).
Las denominadas moscas de la fruta constituyen una de las principales plagas del cultivo de mango, si no la principal, formando parte de un amplio grupo de especies de insectos. Aproximadamente, unas 60 especies producen daños en este frutal (Peña et al., 2009). Según González y Hormaza (2020), las más importantes pertenecen a los géneros Anastrepha, Bactrocera y Ceratitits, siendo citadas y ubicadas (Peña, 1997; Peña et al., 2009; CABI s/f) por gran parte de la geografía mundial.
– Anastrepha. Este género está presente a lo largo de todo el continente americano, desde EE UU hasta Argentina, así como en las islas del Caribe. Se han reportado unas 12 especies asociadas al mango, destacando:
- A. obliqua: es la especie más común en América, estando presente en México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, El Salvador y Venezuela, también en Australia.
- A. serpentina y A. striata: descritas en América del Norte, central y del Sur, así como en las islas del Caribe.
- A. fraterculus: presente en América del Sur, en Brasil y Ecuador, también en América Central, México y las islas del Caribe.
- A. pseudoparalella: reportada en América del Sur.
- A. suspensa: ubicada en América del Norte y Central, así como en las islas del Caribe, la Guyana Francesa y algunas zonas de América del Sur.
- A. ludens: descrita, prácticamente en toda América, destacando su presencia en México.
- A. turpiniae y A. zuelanie: presentes en Brasil y Ecuador.
– Bactrocera. Alrededor de 33 especies de este género pueden producir daños en el mango en regiones de África, Asia y Australia, citándose (Peña, 1997; Peña et al., 2009; CABI s/f), a continuación, las más importantes:
- B. phillippiensis y B. occipitalis: estas especies están presentes en Asia.
- B. invadens: su distribución se encuentra en África Occidental.
- B. tryoni: descrita en el Pacífico Sur.
- B. zonata: está presente en el Sudeste Asiático, India, Pakistán y Pacífico Sur, así como en países de África.
- B. dorsalis: ha sido reportada en el Pacífico Sur y también en Oriente Próximo, India, Pakistán y África.
- B. jarvisi y B. neohumeralis: descritas principalmente en Australia.
- B. papayae: se distribuye en regiones de Asia (Tailandia, Malasia Peninsular, Malasia Oriental, Singapur, Indonesia y Kalimata) y el Pacífico (Papúa Nueva Guinea).
- B. frauenfeldi: se emplaza en Australia, así como en zonas del Sudeste Asiático y del Pacífico Sur.
– Ceratitis. En el cultivo de mango se han citado varias especies (Peña, 1997; Peña et al., 2009; CABI s/f), ampliamente distribuidas, sobre todo en el continente africano, como son:
- C. capitata: es probablemente la especie más conocida y representativa de las moscas de la fruta, mostrando una amplia distribución. Así, está presente en EE UU (también en Hawai), América Central y del Sur, África, algunos países europeos, Australia y Oriente Próximo.
- C. cosyra y C. fasciventris: dos especies de este género muy comunes en África.
- C. anonae, C. catoirii y C. flexuosa: situadas en África, especialmente en la parte Oriental.
- C. quinaria, C. punctata y C. silvestrii: descritas en África, tanto Oriental como Occidental.
- C. rosa: reportada en África Oriental y del Sur.
- Control químico de la plaga
El control tradicional, desde finales de la década de 1960, frente a esta plaga, se ha basado, fundamentalmente, en pulverizaciones de cebos de proteína hidrolizada e insecticidas (López et al., 1969; Soto-Manatiú et al., 1987; Mangan et al., 2006; Mangan y Moreno, 2007), donde el insecticida más utilizado fue el malatión, aunque también se emplearon otras materias activas como, por ejemplo, fentión, deltametrín, carbaril o dimetoato (Peck y McQuate, 2000; Burns et al., 2001).
Sin embargo, a partir de la década de 1990, intentando reducir el deterioro ambiental y otros problemas provocados por el uso excesivo de estos insecticidas de amplio espectro (Peck y McQuate, 2000), se han probado, con cierto éxito en el control de algunas especies de mosca de la fruta, algunos como reguladores de crecimiento (cyromazina), neonicotinoides (imidacloprid), compuestos derivados de microorganismos del suelo (abamectina y spinosad), insecticidas derivados de plantas (azadiractina) o colorantes fototóxicos (floxina B) (Díaz Fleischer et al., 1996; King y Hennessey, 1996; Peck y McQuate, 2000; Vargas et al., 2002; Liburd et al., 2004; McQuate et al., 2005; Díaz-Fleischer et al., 2017).
Las estrategias respecto al número de aplicaciones de estos productos suelen planificarse en función de las poblaciones de mosca obtenidas mediante trampas con cebos atrayentes, siendo los cebos con spinosad los que se han convertido en una de las mayores alternativas a los insecticidas convencionales para el control de la mosca de la fruta, aunque se han descrito ciertos inconvenientes como aparición de resistencias, efectos negativos sobre la fauna auxiliar o daños en fruto (Stark et al., 2004; Wang et al., 2005; Hsu y Feng, 2006; Navarro-Llopis et al., 2012).
Algunos autores describen el momento de actuar, dependiendo de estas capturas. Así, en Perú, el comienzo de las aplicaciones en mango contra Anastrepha se produce cuando se observan un promedio de 2 adultos capturados por trampa y semana (Herrera y Viñas, 1977). Existen otros planteamientos, como en México, donde las aplicaciones comienzan cuando el fruto tiene 85 días y termina 2 semanas antes de la cosecha (Cabrera et al., 1993).
Es importante señalar que, a pesar de las restricciones, cada vez mayores, al uso de insecticidas, se siguen utilizando por los productores de mango, estando presentes en programas de control integrado frente a esta plaga, mediante pulverizaciones o formando parte de técnicas como el trampeo masivo, colocando los insecticidas, a bajas concentraciones, en el interior de recipientes, lo que implica que no hay aplicación directa sobre los frutos, reduciendo los problemas derivados. Por tanto, métodos como éste constituyen una herramienta efectiva, así como económicamente asumible, en el control de algunas especies de moscas de la fruta, especialmente de Ceratitis capitata (Navarro-Llopis et al., 2012; Bouagga et al., 2014).
- Control biológico
El control biológico de esta plaga ha recaído en los parasitoides, principalmente, en la familia Braconidae y, en menor medida, en otras como Diapriidae, Chalcididae, Figitidae o Eulophidae. En este sentido, existen referencias de control biológico sobre los géneros anteriormente mencionados, Anastrepha, Ceratitis y Bactrocera (Wharton, 1978; Sivinski, 1996; Sivinski et al., 1996, 1997, 2000; Montoya et al., 2000).
Se pueden destacar sueltas de distintas especies de parasitoides (Diachasmimorpha longicaudata, Fopius vandenboschi y Aceratoneuromyia indica, para el control de A. suspensa, A. ludens y A. fraterculus en lugares como Florida, México, Costa Rica, Brasil, Colombia y Perú (Ovruski et al., 2000).
Asimismo, es importante mencionar que la tendencia actual es utilizar especies nativas con el objetivo de reducir las consecuencias medioambientales (García-Medel et al., 2007; Aluja et al., 2009), lo que ha generado numerosos estudios sobre enemigos naturales de las diferentes especies de moscas de la fruta como, por ejemplo, en Hawai, donde los parasitoides más importantes de Ceratitis capitata fueron Fopius vandenboschi, Biosteres oophilus y B. longicaudatus (Bess et al., 1961).
También, en Brasil, las especies Doryctobracon areolatus (97 %) y D. longicaudata (3 %) parasitaron larvas de moscas de la fruta que atacan al mango (Carvalho y De Queiroz, 2002). Y en México y en otras partes de América Latina, los parasitoides más comunes de las moscas de la fruta que afectan al mango (Anastrepha obliqua, A. ludens, A. pseudoparallela y A. turpiniae) fueron Doryctobracon areolatus, D. brasiliensis, D. crawfordi, D. fluminensis y Utetes anastrephae (López et al., 1999; Ovruski et al., 2000; Zucchi, 2000).
La utilización de depredadores, principalmente hormigas, arañas y escarabajos, también se ha llevado a cabo. Existen algunas referencias del uso de hormigas para dicho control en mango, como son los casos de la hormiga Oecophylla smaragdina contra Bactrocera jarvisi en Australia (Peng y Christian, 2006). Por su parte, Van Mele et al. (2007), aseguraban que Oecophylla longinoda reducía los niveles de infestación de Ceratitis spp. y de Bactrocera dorsalis en Benin.
Según González y Hormaza (2020), la existencia de altas poblaciones de estos depredadores de moscas de la fruta podría estar asociada a un buen manejo de la cubierta natural, así como a un uso adecuado de los insecticidas, sobre todo con los que resultan perjudiciales para el medioambiente.
Igualmente, se han empleado diferentes patógenos microbianos (hongos, bacterias y nematodos), con distintos grados de éxito. Algunos ejemplos positivos en mango fueron las aplicaciones con el hongo Metarhizium anisopliae en Kenia, cuyos resultados mostraron apenas diferencias entre éste y los insecticidas (Lux et al., 2003). Lezama-Gutiérrez et al. (2000), evaluaron igualmente aislados de M. anisopliae contra larvas de A. ludens, consiguiendo reducciones de la plaga, que variaron entre un 22 % y un 43 % en la emergencia de adultos. El hongo Beauveria bassiana reflejó un buen control sobre adultos, pero en condiciones de laboratorio, según De la Rosa et al. (2002). Estos dos microorganismos (M. anisopliae y B. bassiana) mostraron cierto nivel de patogenicidad en diferentes especies de Ceratitis (Dimbi et al., 2003).
En lo que respecta a la aplicación de bacterias, Robacker et al. (1996) y Toledo et al. (1999), testaron varias cepas y aislados de Bacillus thuringiensis contra larvas de A. ludens, A. obliqua y A. serpentina. Y, finalmente, diferentes estudios (Poinar e Hislop, 1981; Lindegren y Vail, 1986; Toledo et al., 2006) acerca del uso de algunos nematodos, como Heterorhabditis bacteriophora, H. heliothidis y Steinernema feltiae, contra los géneros Anastrepha, Bactrocera y Ceratitis, mostraron resultados muy variables, dependiendo de la especie de mosca, con mortalidades que oscilaron entre un 14 % y un 96 %, lo que sugiere que hay que considerar el tipo de suelo a la hora de seleccionar la especie de nematodo y planificar la estrategia de control (Lezama-Gutiérrez et al., 2006).
De este modo, las estrategias de control biológico contra distintas especies de mosca de la fruta pueden resultar muy efectivas, por lo que es conveniente invertir medios y trabajos de investigación que ofrezcan información más específica sobre dicho control, que reducirá con total seguridad, los problemas ocasionados por el uso excesivo de determinados insecticidas.




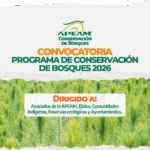







Más historias
Propiedades saludables del mango
Producción de mango en el mundo y en México
Estrategias de manejo de la mosca de la fruta