Aspectos de la uva que influyen en las propiedades del vino
- Introducción
- Estructura y desarrollo de la uva
- Composición del fruto y su aportación al vino
- Factores que influyen en la composición final
- Introducción
La degustación de vinos es una actividad que requiere de una gran formación si se pretende interpretarla de manera correcta, ya que en la “cata” de estos caldos intervienen una inmensa cantidad de aromas y sabores procedentes de numerosos componentes que han intervenido en su elaboración. Sin embargo, dichos componentes van a depender de un factor genético, la variedad de uva cultivada, pero también de las condiciones del entorno, principalmente de clima, de suelo y de manejo. La gestión que se haga de todos estos aspectos es la que finalmente se verá reflejada cuando se deguste el vino obtenido meses o años después.
- Estructura y desarrollo de la uva
La estructura de la uva puede dividirse en dos partes claramente diferenciadas, que son las semillas y el pericarpo, o conjunto de tejidos que las envuelve. Las semillas se desarrollan a partir de los óvulos, mientras que el pericarpo es el resultado del crecimiento y la diferenciación de la pared del ovario (Carbonell y Martínez, s/f).
Asimismo, en el pericarpo pueden distinguirse tres tipos de tejidos que se disponen de forma concéntrica alrededor de las semillas, ocupando el siguiente orden desde el interior: el endocarpo (más interno) con una textura más gelatinosa, el mesocarpo (intermedio) que ocupa el mayor volumen de la baya, ambos constituyen la pulpa de la uva, mientras que el exocarpo (más externo), conocido como hollejo, contiene la epidermis, recubierta por una cutícula cérea y algunas capas celulares subepidérmicas (Pratt, 1971; Hardie et al., 1996).
Conocidas las partes de la baya, vamos a abordar su desarrollo, el cual presenta dos periodos de crecimiento sigmoidal, separados por una fase de latencia en la que no hay cambio de tamaño. Diversos autores (Pratt, 1971; Coombe y McCarthy, 2000; Conde et al., 2007) describen estas fases del siguiente modo:
– Primera fase. Se inicia después de la polinización de las flores (cuaje o cuajado), donde las células del ovario de la flor que formarán el fruto se dividen para generar la estructura de la baya, iniciándose el desarrollo de las semillas. Así, el tamaño del fruto aumenta como consecuencia de la división y expansión celular. Al final de esta fase, los frutos son verdes y duros, de un tamaño comprendido entre un guisante y una aceituna, quedando prácticamente establecido el número de células que tendrá el fruto maduro y entrando en un periodo de latencia en la que el crecimiento de la baya se detiene.
– Segunda fase. Corresponde al proceso de maduración y comienza con el envero una vez que se han desarrollado completamente las semillas. El envero se caracteriza por la acumulación de color (uvas tintas), el ablandamiento del fruto y un cambio radical en su composición. Después, los frutos siguen creciendo, llegando a duplicar su tamaño, debido exclusivamente a la expansión celular asociada a la acumulación de agua y de azúcares solubles. Durante la fase de maduración, el fruto se convierte en un sumidero de fotoasimilados. Según Dai et al. (2013), es a partir del envero cuando se producen los cambios más relevantes en la composición del fruto desde un punto de vista enológico.
- 3. Composición del fruto y su aportación al vino
Los distintos tejidos y compuestos que constituyen la uva contribuyen de una manera diferencial a la composición final, tanto del mosto como del vino, destacando entre otros, dentro de la pulpa (Ruffner, 1982; Possner y Kliewer, 1985; Robinson y Davies, 2000; Conde et al., 2007; Carbonell y Martínez, s/f):
- Agua, que supone un 80 – 90 % del volumen total del vino, así como los componentes mayoritarios del metabolismo primario, como son los azúcares (glucosa y fructosa) y los ácidos orgánicos (málico y tartárico).
- Sacarosa. Obtenida de las hojas y transformada en el fruto en las hexosas.
- Glucosa y fructosa. Se acumulan en las vacuolas de las células de la pulpa. Ambas serán convertidas en su mayor parte en etanol durante la fermentación generada por las levaduras, por lo que el contenido en azúcares de la uva va a determinar el grado final de alcohol del vino.
- Ácidos málico y tartárico. Constituyen más del 90 % de los ácidos orgánicos del fruto y su concentración determina la acidez total de la uva. El ácido málico se acumula en altos niveles en las uvas verdes, reduciéndose drásticamente durante la maduración. Por el contrario, los niveles de ácido tartárico permanecen constantes después del envero y suelen ser elevados en las uvas maduras. Una acidez moderada y un pH bajo son factores muy importantes en los vinos de calidad.
- Enzimas pectina metil esterasas. Un incremento de la actividad de estas enzimas se relaciona con el proceso de ablandamiento de la pulpa, que tiene lugar durante la maduración de la uva, siendo de una gran importancia en la elaboración del vino.
Por su parte, los compuestos del hollejo, que forman parte del metabolismo secundario, en su conjunto, aportan al vino características varietales, destacando (Ribereau et al., 1975; Kennedy et al., 2000; Waterhouse, 2002; Luan y Wust, 2002; Vidal et al., 2003; Lund y Bohlmann, 2006; Conde et al., 2007; Polaskova et al., 2008; Kalua y Boss, 2009; He et al., 2010; Dennis et al., 2012; Carbonell y Martínez, s/f):
- Compuestos fenólicos solubles. Contribuyen al color y al sabor del vino, tanto flavonoides como no flavonoides. Entre los primeros se encuentran los antocianos, que son los pigmentos responsables del color de la uva, del vino tinto y del rosado, los cuales se acumulan en el hollejo, pero no en la pulpa.
Los flavanoles o catequinas son otros flavonoides relevantes, los cuales otorgan sabor amargo al vino, contribuyendo de manera importante a la percepción de su estructura en la boca. La elaboración de los vinos tintos implica la maceración del mosto con hollejos y semillas. Igualmente, son destacables los taninos, los polímeros complejos de ácidos fenólicos o las protoantocianidinas, que poseen efectos organolépticos similares a las catequinas.
Entre los compuestos fenólicos no flavonoides hay que citar a los estilbenos, entre los que se encuentra el resveratrol, conocido por su elevado poder antioxidante, así como diversos compuestos fenólicos volátiles que confieren aromas al vino.
- Compuestos aromáticos. Contribuyen al sabor y al aroma, siendo aportados por las características varietales del vino. Entre ellos, una de las familias más importantes es la de los terpenos, con compuestos como linalool, terpineol o geraniol, que confieren aromas frutales, en especial, el conocido aroma moscatel.
También se pueden encontrar los norisoprenoides, como la beta-damascenona, con aromas de frutas tropicales, o la betaionona, responsable del aroma de violetas, que se acumulan en la uva y se liberan durante la fermentación. Asimismo, las metoxipirazinas, derivadas del metabolismo de aminoácidos, que confieren aromas de pimiento en algunas variedades, sobre todo en las uvas inmaduras.
En general, el estado óptimo de madurez de la uva para su vinificación demanda una disminución de los compuestos aromáticos acumulados en las uvas verdes porque contribuyen negativamente en la calidad de los caldos al aportar rasgos herbáceos. Muchos de estos compuestos se acumulan en forma soluble más estable, como conjugados glicosídicos o aminoacídicos. Durante el proceso de vinificación se produce la hidrólisis de estos conjugados, permitiendo la volatilización de los aromas.
Finalmente, las proteínas presentes, tanto en el exocarpo de la piel como en el endocarpo, aunque en menor medida, sirven como fuente de nitrógeno para el proceso de fermentación y pueden persistir en el vino afectando a su sabor, claridad y estabilidad. Generalmente, las proteínas más abundantes en la uva están relacionadas con las respuestas a patógenos, aunque también se identifican perfiles de proteínas característicos en función de la variedad (Flamini y De Rosso, 2006).
- 4. Factores que influyen en la composición final
La composición final de la baya depende fundamentalmente de:
- El genotipo de la variedad.
- Las condiciones del entorno (clima, suelo y manejo del cultivo).
- La interacción entre los dos anteriores (genotipo y entorno).
El genotipo es el factor que mayormente influye en la variación de la composición, no sólo por las características genéticas de la baya, sino porque condiciona otros aspectos importantes como pueden ser: las fechas de brotación, floración o maduración, la estructura y compacidad del racimo, el tamaño de la baya, el grosor del hollejo o la producción final, entre otros, que afectan a la composición final del fruto (Carbonell y Martínez, s/f).
Por ejemplo, el genotipo de la variedad puede determinar que el hollejo de la baya acumule o no antocianos y, por tanto, produzca uvas tintas o blancas, asimismo que acumule altos niveles de monoterpenos, desarrollando un marcado sabor moscatel, o de metoxipirazinas, con un intenso aroma a pimiento verde (Lijavetzky et al., 2006; Koch et al., 2010; Battilana et al., 2011).
Las condiciones del entorno (ambientales y de manejo) ejercen efectos cuantitativos sobre el crecimiento y la maduración de la baya, así como sobre la actividad del metabolismo secundario. A este respectos, algunos de estos aspectos influyen del siguiente modo:
- Temperatura. Afecta directamente a la velocidad de las reacciones enzimáticas y químicas, acelerando o ralentizando, tanto la síntesis como la degradación de distintos metabolitos. En el caso del ácido málico, su metabolización se acelera conforme aumenta la temperatura. Igualmente, la concentración de los azúcares en la uva crece por la deshidratación que provocan las altas temperaturas, lo que se traduce en vinos con mayor porcentaje de alcohol y desequilibrio de acidez. Otro efecto negativo del incremento de la temperatura es la acumulación de pigmentos antociánicos, lo que disminuye la intensidad de color del vino (Downey et al., 2006). Para evitar estos efectos adversos se tiende a adelantar la cosecha, aunque esto empobrece la madurez fenólica y aromática (Jones et al., 2005; Conde et al., 2007; Keller, 2010).
- Intensidad de radiación. También tiene un importante efecto en el metabolismo secundario, aumentando el contenido de aromas terpénicos de las uvas y disminuyendo los niveles de metoxipirazinas (Czemmel et al., 2009; Koch et al., 2012). Por ello, en algunas prácticas vitícolas, como el tipo de conducción o el deshojado, se busca siempre una adecuada exposición de las uvas a la luz (Downey et al., 2006). La exposición a la luz ultravioleta en viñedos de altura o en zonas con menor capa de ozono tiene un efecto positivo en la acumulación de flavonoles como la quercetina, de resveratrol y de antocianos (Koyama et al., 2012).
- Disponibilidad de agua. Factor determinante en la composición final de la uva, ya que un estrés hídrico moderado aumenta la concentración de metabolitos secundarios en la uva, otorgando efectos positivos en el color, en el contenido aromático y en la acumulación de estilbenos (Deluc et al., 2009; Koundouras et al., 2009; Keller, 2010; Chaves et al., 2010; Deluc et al., 2011).
- Presencia de plagas y enfermedades. Estas incidencias pueden desencadenar efectos adversos en distintas rutas del metabolismo secundario debido a la concentración de algunos metabolitos secundarios (Carbonell y Martínez, s/f).
Es preciso señalar que la mayoría de las condiciones del entorno del cultivo presentan una notable interacción con el genotipo, identificándose de manera progresiva, variedades que resultan más (o menos) sensibles que otras a determinados factores ambientales en todos los procesos que intervienen en el desarrollo de la planta y del fruto. La disponibilidad de agua es un ejemplo porque el déficit hídrico afecta de manera diferencial a genotipos isohídricos o anisohídricos, afectando a su capacidad de regular el estado hídrico de la planta, lo que va a repercutir en el desarrollo y en la composición de la uva (Chaves et al., 2010).
Finalmente, es de importancia recordar que todos los factores que intervienen en los procesos de desarrollo y maduración de la uva, los cuales suponen una gran complejidad, van a ser responsables de la diversidad de las características de los vinos. En dicha complejidad participa activamente un componente genético (o varietal), así como de tipo ambiental, cuyo conjunto, interacción entre ambos incluida, va a contribuir y a determinar la variación entre las denominadas añadas y zonas geográficas vitivinícolas.







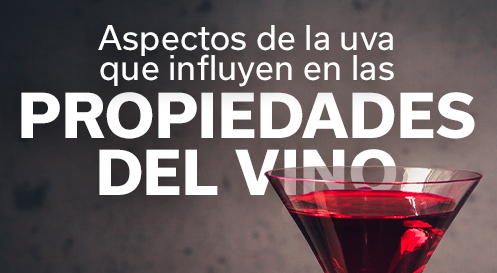




Más historias
Conducción de la uva de mesa
Pudrición gris en la uva de mesa
Producción y comercio de la uva de mesa