Moscas de la fruta en mango. Parte II
Estrategias de manejo de la plaga
- Introducción
- Monitoreo y trampeo masivo
- Control de las poblaciones de machos
- Prácticas culturales
- 5. Importancia de las variedades utilizadas
- Tratamientos de cuarentena en frutos
- Introducción
Las técnicas de monitoreo de plagas son muy importantes en las labores de vigilancia e identificación de las distintas especies que atacan al mango, ayudando de forma decisiva a las posteriores estrategias de control. Además, esta metodología proporciona información muy relevante, como puede ser densidades de población, la dispersión de éstas o su dinámica de crecimiento, facilitando también la toma de decisiones al respecto.
No obstante, es necesario combinar dichas técnicas de monitoreo con otras herramientas que ayuden a conseguir un buen control sobre las moscas de la fruta, siendo algunas de estas acciones un manejo adecuado de las plantaciones, la aplicación de tratamientos de cuarentena o el uso de variedades menos sensibles, reforzando así al control químico y al biológico.
- Monitoreo y trampeo masivo
El monitoreo de moscas de la fruta es una técnica fundamental para la posterior toma de decisiones en lo referente al control de esta plaga. Asimismo, ofrece una información, ciertamente valiosa, como es la densidad poblacional, su dispersión y su dinámica de crecimiento (González y Hormaza, 2020). Mediante este método, se pueden ir evaluando los niveles de infestación, así como la eficacia de las estrategias de control (Días et al., 2018), aunque sería conveniente conocer el umbral económico de la plaga (Peña, 2004).
Este muestreo de las poblaciones presentes en las parcelas de mango se realiza, principalmente, mediante trampas para adultos, debido a que los huevos y las larvas son difíciles de divisar en los frutos y porque no es deseable observar daños en éstos, pudiendo considerarse una técnica de control si se emplea un elevado número, lo que se conoce como trampeo masivo (González y Hormaza, 2020). De este modo, dicho trampeo masivo ha ayudado a reducir significativamente la densidad poblacional de algunas especies de mosca de la fruta, con aspectos muy positivos como son su eficacia, especificidad y bajo impacto medioambiental (MARNDR, 2014).
En el caso del género Anastrepha y algunas especies de Bactrocera, las trampas más usadas desde hace mucho tiempo (principios de la década de 1970), tanto para el seguimiento como el control de las poblaciones, han sido las de tipo McPhail, de vidrio y de plástico, las cuales se rellenan con un cebo compuesto por mezcla de proteínas y agua (Balock y López, 1969; Jirón, 1995).
Es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos en mango han sido muy dispares, existiendo referencias positivas, como las de Balock y López (1969), que observaron que una alta instalación de éstas reducía las poblaciones de mosca y evitaban daños importantes en los frutos durante determinados periodos del año. Por el contrario, Aluja et al. (1989), en México, encontraron que sólo el 31 % de las moscas del género Anastrepha que llegaban a una trampa eran capturadas, es decir, que muchas de ellas volvían a salir.
Debido a la disparidad de resultados y también a ciertos inconvenientes de este tipo de trampas, se han ido sustituyendo por otros modelos diferentes, desarrollando además cebos sintéticos secos (Robacker y Warfield, 1993; Heath et al., 1995, 1997; Robacker et al., 1997; Epsky et al., 1999; Robacker, 2001).
El número de trampas recomendado para moscas de la fruta en grandes áreas es de 20 a 25 por hectárea para seguimientos de detección (IAEA, 2003), aunque Martínez-Ferrer et al. (2012) observaron que una densidad de 25 trampas por hectárea fue suficiente (método único) para el control de la mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata, en España.
Algunos autores (Malo y Zapien, 1994; Burrack et al., 2008; Lasa et al., 2013) afirman que utilizar un elevado número para trampeo masivo puede representar un coste excesivo a los pequeños agricultores, especialmente en países en vías de desarrollo, estando vinculado el uso de esta técnica con la creación de trampas (y atrayentes) más económicos (Villalobos, 2017).
Como ejemplo, Mertilus et al. (2017) evaluaron en Haití la efectividad de dos trampas artesanales, más baratas, como alternativa a las de tipo McPhail, encontrando que la media de moscas capturadas era similar a la de las trampas convencionales, y que 25 trampas por hectárea eran suficientes para proteger una plantación de mango durante todo el periodo de recolección.
En lo que respecta a los atrayentes, existen numerosos estudios en diferentes zonas del mundo para el control de distintas especies de mosca de la fruta, obteniendo buenos resultados en casos determinados (control de B. umbrosa en Filipinas (Umeya y Hirao, 1975); de B. dorsalis en islas de Japón (Iwahashi, 1984); de Bactrocera dorsalis y B. umbrosa en Pakistán (Mohyuddin y Mahmood, 1993); de B. invadens en África (Lux et al., 2003) o de Bactrocera fraeunfeldi, B. occipitalis y B. philippinensis en islas del Pacífico (Secretariat of the Pacific Community, 2005)).
Sin embargo, a pesar del éxito de algunos trabajos, existe cierta preocupación por posibles efectos cancerígenos de algunos de estos atrayentes, como el metil eugenol (Waddell et al., 2004), considerado uno de los más efectivos respecto a machos de determinadas especies orientales. Por ello, se han estudiado otros compuestos atrayentes en mango, como volátiles emitidos por frutos de la variedad Tommy Atkins, concretamente, terpenos (p-cymeno y limoneno), que resultan atractivos para los adultos de Ceratitis capitata (Hernández-Sánchez et al., 2001).
De este modo, la utilización de forma adecuada de las técnicas de monitoreo, así como las de trampeo masivo, han sido decisivas para el desarrollo y el avance de las tecnologías de control (Pedigo y Buntin, 1993), que deben seguir evolucionando para alcanzar un mejor seguimiento de las especies de mosca de la fruta.
- Control de las poblaciones de machos
Para González y Hormaza (2020), esta metodología incluye dos métodos principales: la Técnica del Insecto Estéril (TIE) y la Técnica de Aniquilación de Machos (TAM). La primera consiste en la producción masiva de machos esterilizados por irradiación, los cuales no pierden la capacidad de volar y copular, pero no son fértiles.
Existen referencias de la aplicación de esta técnica en programas de control de mosca de la fruta en mango en Chile y Brasil para Ceratitis capitata, en México para Anastrepha obliqua y A. ludens (Flores et al., 2014, 2017) y en Tailandia para Bactrocera dorsalis y B. correcta (Sutantawong et al., 2002), aunque parece necesaria la determinación de las densidades de suelta adecuadas para lograr una óptima esterilidad de las poblaciones (Días et al., 2018).
La segunda técnica (TAM) supone la distribución de un amplio número de dispensadores impregnados con un atrayente para machos, combinado con un insecticida, para reducir la población a un nivel lo suficientemente bajo para que no se lleve a cabo el apareamiento. Normalmente, se combina con otras técnicas de control, como la suelta de machos estériles o los parcheos con cebos proteicos (González y Hormaza, 2020).
Para lograr la eficacia es crucial el uso de un cebo que resulte bastante atractivo para los machos de la especie, alcanzando así un buen nivel de captura en el control de Bactrocera dorsalis (Manoukis et al., 2019). En Kenia, Ndlela et al. (2016), encontraron una reducción del número de mangos infectados, entre 18 % y 25 %, en parcelas donde se había aplicado la TAM en comparación con las parcelas testigo, recomendando cubrir amplias zonas de cultivo.
- 4. Prácticas culturales
El manejo cultural siempre es una práctica muy recomendable en la gestión de cualquier cultivo, el mango no es una excepción. De este modo, llevando a cabo determinadas acciones, se puede reducir la incidencia de esta plaga. Algunas recomendaciones al respecto son:
– Embolsado de frutos. Se ha descrito como una de las mejores soluciones para evitar el ataque de moscas de la fruta en distintas especies tropicales (Aluja, 1996; Peña et al., 1999). En el caso del mango, su eficacia puede ser muy alta, aunque para ello se necesita más investigación que determine el tipo de bolsa según la variedad cultivada, así como el mejor momento para realizarlo (Love et al., 2003).
– Distanciamiento de los árboles. Esta práctica puede reducir las poblaciones de A. obliqua, ya que provoca la disminución de la humedad relativa y el aumento de la radiación solar en las parcelas (Jirón, 1995).
– Retirada de frutos caídos. Esta labor es muy recomendada en muchas zonas productoras de mango. Según Verghese et al. (2004), en India, esta práctica se suele complementar con el laboreo y posterior rastrillado del suelo entre árboles, seguido de la aplicación de insecticidas, reduciendo la presencia de la plaga significativamente (77 – 100 %).
– Aplicación foliar de productos que ayuden a sincronizar la floración. Según González y Hormaza (2020), podría ayudar a un mejor control de las moscas de la fruta, en determinadas circunstancias, aunque también se puede agravar el problema, por lo que es preciso realizar estudios al respecto que sean específicos de cada zona.
- 5. Importancia de las variedades utilizadas
Un aspecto fundamental es la variedad de mango cultivada, ya que existen numerosos trabajos de investigación que relacionan factores, como el grado de madurez de los frutos o el tipo de cultivar, con los daños ocasionados e incluso el comportamiento de los propios individuos. A continuación, se nombran algunas referencias al respecto.
- Yee (1987) estudió en Hawai la severidad de B. dorsalis en distintos cultivares de mango, no siendo la misma en todos.
- Singh (1991) observó diferencias en los daños causados por especies del género Bactrocera en frutos maduros, distinguiendo entre madurez comercial y madurez de consumo.
- Hennesey y Schnell (2001), Díaz-Fleischer y Aluja (2003) y Aluja y Mangan (2008), concluyeron en sus estudios que la resistencia a esta plaga está muy relacionada con el grado de madurez de los frutos, siendo los inmaduros menos sensibles que los maduros.
- Carvalho et al. (1996) evaluaron la sensibilidad de distintas variedades de mango al ataque de A. obliqua, existiendo distintos grados. Asimismo, la supervivencia de los adultos difería en su duración según la variedad de mango atacada.
- Jirón y Soto-Manitiu (1987) y Carvalho y De Queiroz (2002) observaron que la longevidad de las hembras variaba, posiblemente debido a la presencia de sustancias tóxicas (o a la ausencia de nutrientes esenciales).
- García-Ramírez et al. (2004) concluyeron que las diferencias en el ataque de A. ludens a frutos de mango podría estar influenciada por distintos volátiles emitidos por los frutos de color verde o amarillo.
- Según Joel (1980), los conductos de resina presentes en el exocarpo de los frutos de mango, confieren protección frente a la oviposición de las hembras y al movimiento de las larvas. Sin duda, es un aspecto a tener en cuenta.
- Tratamientos de cuarentena en frutos
Varios tratamientos de cuarentena en postcosecha se han aplicado en mango, entre los que destacan la irradiación, el vapor de agua o el baño en agua caliente (Sharp et al., 1988, 1989; Hallman y Sharp, 1990; Nascimento et al., 1992; Mangan y Sharp, 1994; Mangan y Hallman, 1998; Shellie y Mangan, 2002; Bustos et al., 2004). En la parte continental de EE UU, los tratamientos de cuarentena aprobados para el control de moscas de la fruta de la familia Tephritidae son la irradiación, los tratamientos con vapor de agua, la inmersión en agua caliente y el aire forzado a altas temperaturas (USDA, 2019).
La aplicación de este tipo de tratamientos puede reducir el número de frutos afectados, frenando así la infestación por parte de la plaga, siendo preciso comentar en este sentido que suelen ser aplicados en función de la procedencia de los frutos. Por ejemplo, los protocolos de tratamientos con vapor de agua se han desarrollado para frutos de México (variedad Manila solamente), Filipinas y Taiwán. Con el mismo criterio, se varían las condiciones del tratamiento, como ocurre con las dosis mínimas de irradiación, que dependen del lugar de origen, siendo diferentes entre mangos de Jamaica, México o Filipinas y los procedentes de la República Dominicana, India, Pakistán, Tailandia o Vietnam (González y Hormaza, 2020).




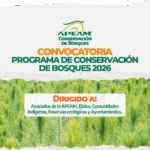







Más historias
Propiedades saludables del mango
Producción de mango en el mundo y en México
1. Moscas de la fruta en mango