Pisada de la uva,
El retorno de un método tradicional
- Introducción
- Antecedentes históricos
- El lagar, pieza fundamental
- Recuperación de la tradición
- Introducción

La elaboración, comercio y consumo de vino son aspectos que están fuertemente ligados a las distintas civilizaciones a lo largo de la historia, de ahí su gran importancia. Dentro del proceso de elaboración de este preciado líquido, hay que destacar especialmente la conocida pisada de la uva desde tiempos inmemoriales, que cayó en desuso con la llegada de los métodos industriales. Sin embargo, esta labor tan tradicional está recobrando su interés, no tanto en el ámbito productivo sino más bien desde la perspectiva lúdica y cultural, siendo integrada en eventos festivos y turísticos para la diversión de los visitantes, aunque existen bodegas que ofrecen determinadas marcas de vino elaboradas bajo este método, marcando así un aspecto diferencial de calidad.
- Antecedentes históricos
Se estima que los primeros sucesos de domesticación de la vid silvestre (Vitis vinifera L.) se produjeron hace más de 8,000 años, aunque considerando el carácter originalmente dioico de la especie (plantas masculinas y femeninas), unido a su multiplicación vegetativa, las variedades que han llegado a nuestros días son altamente heterocigóticas, manteniendo una gran diversidad genética (Carbonell y Martínez, s/f).
Por ello, se podría decir que cada variedad de vid es un genotipo irrepetible que la viticultura ha mantenido a lo largo de los años mediante propagación vegetativa (This et al., 2006), siendo realmente importante en el resultado final de la obtención de vino, donde la labor que se aborda en este artículo es una pieza clave del proceso.
Por ello, la denominada “pisada de la uva” es una parte fundamental en el mundo del vino, así como en la forma de vida de los pueblos viticultores a lo largo de la historia (Lacoste et al., 2011). De forma sencilla se podría definir como la elaboración del vino con los pies, que supone una larga y rica tradición, en la que el hombre era el encargado de realizarla en sus orígenes (Delgado, 2021).
Dicha tarea resultaba muy dura al principio hasta que los viticultores descubrieron que era menos tediosa y más eficaz si se llevaba a cabo con determinados movimientos, especialmente al ritmo de la danza y la música. Por ello, las melodías fueron incorporadas a tal labor, convirtiéndose dicho trabajo en una tarea menos sufrida. Así, con el paso del tiempo, se fue pasando de una sacrificada labor a una actividad más alegre (Artola, 2005).
Esta faena tradicional está documentada en civilizaciones antiguas importantes como, por ejemplo, Egipto, Grecia y Roma, en las que se pueden encontrar representaciones iconográficas de la pisa de uva en mosaicos, frescos y pinturas en todas estas civilizaciones (Ruiz, 1995; Salcedo, 1996; Cerrillo, 1996; Unwin, 2001; Miret, 2005).
La civilización romana destaca como una de las que mayor valor dio a la vitivinicultura y a la transmisión de dichos conocimientos (Celestino, 1996). En los manuales de agricultura romanos que han llegado hasta nuestra época se pueden encontrar estudios sobre los recipientes utilizados para producir el vino y conservarlo, destacando el lagar como elemento clave, que ha mantenido su relevancia durante miles de años, desde el medievo hasta los albores de la modernidad, el cual podía estar fabricado con distintos materiales como madera, cuero o piedra, entre otros (Ferreira et al., 2000).
De hecho, las señales principales de numerosos pueblos viticultores de la antigüedad han sido, precisamente, sepulcros y lagares de piedra, marcando así los modelos culturales y simbólicos de estos pueblos, desde los orígenes del vino hasta las transformaciones industriales de finales del siglo XIX. Hasta esa fecha, pisar las uvas fue el método más utilizado y extendido para su transformación en vino (Delgado, 2021).
Por tanto, la pisada de la uva ha constituido una larga tradición como escenario en el que han convergido innumerables aspectos como, por ejemplo, lo económico y lo social; lo individual y lo colectivo; lo laboral y lo lúdico; el cuerpo y el alma; el trabajo y la diversión, etc. (Lacoste et al., 2011).
- El lagar, pieza fundamental
El lagar es el recipiente en el cual se coloca la uva después de la vendimia para pisarla y producir el jugo de uva o mosto. Es la primera actividad del proceso de elaboración del vino, siendo el escenario de contacto entre la viña y la bodega, entre la uva y el vino, entre lo agrícola y lo industrial (Lacoste et al., 2011).
Para Maby (2004), el lagar representa el espacio inicial de transformación del fruto en producto elaborado, que va más allá de la acción concreta de pisar la uva, para constituirse a lo largo de la historia como un fenómeno complejo en el que interaccionan numerosos factores.
A este respecto, ya en 1861, Jules Guyot realizó una definición bastante ilustrativa del mismo, aunque existe cierta disparidad en la interpretación del término “lagar”, dependiendo de la lengua utilizada. Así, la palabra francesa “vendangeoir” empleada por Guyot supone un concepto más amplio, algo así como “bodega” en el lenguaje español, que en el siglo XVII, se definía como “cueva donde se guarda una cantidad de vino” (Covarrubias, 1995).
Desde esa época, el concepto ha ido evolucionando hacia significados más amplios. De esta forma, un siglo más tarde, la palabra bodega hacía referencia al “lugar o sitio donde están las cubas o tinajas en que se encierra y guarda la cosecha de vino”. Igualmente, significaba “cosecha o abundancia de algún lugar que concentra mucho vino” (RAE, 2002).
En el continente americano, también existen diferencias de interpretación dependiendo del país. En Argentina la palabra bodega se usa en el mismo sentido que en España, mientras que en Chile es “una construcción en la cual se guardan cosas”, empleando para expresar ese concepto el término “viña”. Por ello, el conocimiento de palabras relacionadas, tanto con el lagar como con el proceso de la obtención del vino, son fundamentales a la hora de interpretar el entorno vitivinícola a lo largo de los siglos (Noya, 1993).
De este modo, la investigación sobre esos lagares contribuye a comprender mejor los procesos históricos de los pueblos viticultores y sus implicaciones sociales, económicas y culturales, en un contexto internacional muy específico (Lacoste et al., 2011).
Según estos autores, el estudio de los lagares de una determinada región exige interpretar el tema como parte de un proceso mayor que comprende la historia vitivinícola de Europa y América. Asimismo, los datos registrados en diferentes archivos nacionales no pueden ser interpretados sin considerar aspectos de la cultura de la vid y el vino en el mundo, particularmente en Europa, cuya tradición se ha ido construyendo de forma sólida a lo largo de la historia.
Centrándonos en la importancia del lagar, su estudio como parte de un proceso industrial, permite avanzar en el conocimiento de aspectos que hasta ahora eran desconocidos en la historia socioeconómica de determinados países. Un ejemplo de dicha importancia se refleja en las negociaciones entre viticultores y bodegueros que se llevaba a cabo, donde la disponibilidad de lagares afectaba la correlación de fuerzas entre ambas partes, dado el carácter perecedero de la uva (Del Pozo, 1999).
Hasta tal punto era su grado de trascendencia que el nivel de accesibilidad del viticultor al lagar era un asunto de fuertes implicancias sociales y económicas, influyendo en aspectos claves como podían ser: el planteamiento de una oportunidad para el fortalecimiento de la cultura, de la reinversión de la renta, del desarrollo de técnicas constructivas y de la articulación con otras actividades económicas como agricultura, ganadería, curtiduría, herrería, carpintería, construcción, transporte, comercio, etc. (Del Pozo, 1999).
En resumen, el uso y la disponibilidad de esta pieza ha constituido a lo largo de la historia un elemento trascendental, no solo en el proceso de elaboración del vino, sino en otros muchos ámbitos, destacando las posiciones de negocio, los aspectos culturales, las estrategias laborales, incluso los términos de dicho mundo, los cuales han sido de forma particular por los notarios, que ayudan a una mejor comprensión de esta compleja, tradicional y rica industria.
- Recuperación de la tradición
La evolución de la tecnología industrial ha empujado a la molienda de la uva mediante medios mecánicos en lugar de hacerlo con los pies. Sin embargo, se viene observando durante los últimos años un cierto interés por la recuperación de los métodos tradicionales, volviendo a resurgir la mencionada pisada en lagar, aunque más basada en un enfoque cultural y turístico, debido a la fascinación que produce esta labor en el público.
Dicho encanto puede verse representado en el cine, siendo algunos ejemplos, películas como El fierecillo domado (1980) o Un paseo por las nubes (1994), cuyos directores y productores solamente retomaron este tema tradicional, centrando el foco de atención en la pisada de la uva a través de una mirada artística (Lacoste et al., 2011).
Asimismo, se han ido recreando poco a poco estas prácticas en vivo, formando parte de eventos festivos y culturales, con un gran poder de atracción turística, en diferentes partes del mundo, en el marco de un proceso que se extiende desde Europa hasta América (Rivera, 2007).
A este respecto, en países como España, la pisada de la uva se presenta en determinadas fiestas que se caracterizan por su carácter solemne, así como una fuerte presencia de las instituciones más tradicionales. En otros casos se destacan aspectos como la innovación (Iglesia, 2001).
En el continente americano, en México ya es parte central de las fiestas vendimiales y propuestas enoturísticas, siendo algunos ejemplos los de Baja California y Coahuila, entre otras regiones. En Perú, la pisada de uva se realiza en las zonas centro y sur del país bajo un entorno de música y danza. También en Chile las celebraciones se realizan con entusiasmo en distintas localidades, mientras que en países como Argentina dicho acto tiene un papel más relevante, como ocurre en Mendoza, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia (Lacoste et al., 2011).
Siguiendo con esta tendencia, se están introduciendo estas prácticas dentro de la propuesta de actividades enoturísticas de algunas viñas, principalmente en España y Argentina. De este modo, los turistas disfrutan de la experiencia de pisar la uva con sus propios pies, siendo este uno de los objetivos principales del enoturismo cuando se visita una viña, a través de la activación de las emociones de los participantes (Rivera, 2007).
En conclusión, este nuevo enfoque abre una nueva perspectiva turística al visitante, cuyo interés va más allá de la observación, acercando a las prácticas ancestrales, generando a su vez una serie de acciones intensas como sentir la textura de la uva debajo de los pies, estrujar las bayas y experimentar su resistencia, percibir la sensación líquida del mosto entre los dedos, así como el perfume que se comienza a liberar. Todo ello en un contexto de música, luces y celebración, que resulta fascinante para los participantes (Lacoste et al., 2011).
Incluso en el proceso industrial de la elaboración del vino, algunas viñas han comenzado a recuperar estas costumbres para confeccionar vinos “Premium”, donde bodegas de Argentina, España, Portugal y Reino Unido han lanzado al mercado vinos elaborados con uva pisada a pie, al estilo tradicional. Así, puede decirse que las prácticas enológicas tradicionales están retornando al mundo del vino.





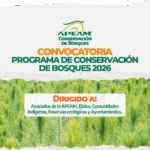






Más historias
Conducción de la uva de mesa
Pudrición gris en la uva de mesa
Producción y comercio de la uva de mesa