Pudrición gris, una enfermedad temible
- Introducción
- Descripción del patógeno y condiciones para su desarrollo
- Síntomas y daños causados
- Enfermedad de post-cosecha
- Medidas de control
- Introducción
El hongo fitopatógeno Botrytis cinerea es el causante de la conocida enfermedad “pudrición gris” o “moho gris”, la cual, además de la uva, afecta a un sinfín de especies vegetales. Este enemigo de los cultivos se extiende por todos los viñedos y plantaciones del mundo, resultando muy difícil su control en determinadas ocasiones, especialmente cuando las condiciones del entorno son favorables para su desarrollo. Por ello, es preciso estar atentos en las fases críticas de los viñedos, aplicando una serie de medidas adecuadas, tanto tratamientos fungicidas como prácticas culturales, si se desea tener cierta eficacia frente a un invasor tan implacable, que también puede aparecer después de la cosecha en las fases de almacenamiento y transporte de la uva.
- Descripción del patógeno y condiciones para su desarrollo
El patógeno responsable de causar esta enfermedad es el hongo polífago Botrytis cinerea, cuyo rango de hospederos es bastante amplio, entre los que se pueden destacar todo tipo de frutales, hortalizas, especies ornamentales, etc. Dicha condición polífaga, y adaptada a la vida saprófita, le permite perpetuarse en todo tipo de especies vegetales y sobrevivir en la materia orgánica, como son las plantas en descomposición (Latorre, 2004).
De este modo, la pudrición gris se encuentra extremadamente dispersa en los viñedos de todo el mundo, siendo la principal enfermedad que afecta al cultivo de la uva, provocando cuantiosas pérdidas en producción, así como deteriorando la calidad de la fruta (Sepúlveda, 2017).
Generalmente, las condiciones favorables para que se produzca el desarrollo del agente patógeno corresponden a clima húmedo y fresco. Las esporas del hongo se forman a una temperatura comprendida entre 15 º y 25 º C, siendo el óptimo para su germinación en torno a 20 º C, aunque tampoco suponen un obstáculo para él valores térmicos más bajos (Witkowski, 2008).
Asimismo, la humedad relativa del aire debe superar el 90 % y los racimos deben permanecer mojados, ya sea por la lluvia o el rocío, durante al menos 15 horas. A este respecto, la Universidad de California ha establecido el tiempo necesario para causar la infección de B. cinerea, en función al periodo húmedo (HR igual o superior a 92 %), con diferentes temperaturas del aire (tabla 1).
| TEMPERATURA (º C) | PERIODO HÚMEDO (horas) |
| 30.0 | 35 |
| 26.5 | 22 |
| 22.5 | 15 |
| 15.5 | 18 |
| 10.0 | 30 |
Tabla 1. Periodo (horas) necesario para la infección de B. cinerea en función de la Tª (º C).
Fuente: Universidad de California, EE UU.
Witkowski (2008) destaca que, a pesar que este hongo fitopatógeno puede penetrar de manera directa los tejidos sanos de la planta en determinadas circunstancias, lo normal es que lo haga sobre tejidos muertos o en vías de secarse, como son los desechos florales o los pedicelos de las bayas en el interior de los racimos, donde se generan focos de infección que invaden las uvas cuando se incrementa su contenido glucométrico. Por lo tanto, a partir del envero, los racimos se vuelven particularmente sensibles al ataque de Botrytis.
Según dicho autor, son varios los factores que predisponen, en mayor o menor grado, los ataques de este invasor a las vides, entre los que se pueden destacar:
- Heridas o lesiones en las frutas, que facilitan la entrada o penetración del patógeno, siendo las principales ocasionadas por ataques de oídio, quemaduras por insolación o daños por insectos, entre otros.
- Crecimiento vegetativo excesivo, ya que el ambiente causado por esta situación provoca una elevada humedad en el follaje y en los racimos, lo que favorece las condiciones de infección de B. cinerea.
- Uso desmedido de fertilizantes nitrogenados, estrechamente relacionado con el factor anterior, al generar plantas excesivamente vegetativas que serán susceptibles a la incidencia de la enfermedad.
- Deficiencias de potasio y de calcio, las cuales inducen también el desarrollo de esta alteración criptogámica.
- Utilización inapropiada de productos fungicidas en el viñedo, que aumentan la susceptibilidad de los racimos al ataque de esta enfermedad a causa de la disminución del espesor de la película de las bayas, por la modificación del estado nutritivo de las cepas.
- Susceptibilidad varietal, que suele corresponder con los cultivares de racimos compactos, hollejos finos y pedicelos cortos que, en el crecimiento de las bayas y cierre del racimo, éstas se separan del pedicelo provocando heridas en su zona de inserción, facilitando así una puerta de entrada para el patógeno.
En lo que respecta a la diseminación y supervivencia de este hongo polífago, la dispersión de los conidios se puede producir por el viento o el agua proveniente de las lluvias, así como por el contacto entre bayas enfermas y sanas, mientras que su supervivencia ocurre de manera saprófita en frutos momificados o en material vegetal en descomposición, tanto en la planta como en el suelo. También lo hace como micelio en la corteza y yemas en latencia. El hongo produce esclerocios sobre sarmientos y peciolos de vid, donde puede soportar condiciones adversas (Sepúlveda y Puelles, 2012).
- Síntomas y daños causados
La “pudrición gris” es el síntoma más característico que le da el nombre a la enfermedad por la formación de un moho color grisáceo, correspondiente a las esporas, sobre la estructura de la planta. Sin embargo, la sintomatología va a ser variable, dependiendo de las partes afectadas y del momento del ataque. Sepúlveda (2017), la describe del siguiente modo:
- Se pueden manifestar en la brotación sobre tejidos verdes tiernos, como en sarmientos, hojas o inflorescencias, produciendo el llamado “tizón del brote”, “tizón del racimo” o “pudrición del escobajo”. En todos los casos, los tejidos se tornan de color marrón, acompañado de necrosis y desecamiento de los órganos afectados.
- En las hojas se muestran manchas necróticas de bordes irregulares y color marrón, que provocan la muerte de brotes y órganos herbáceos, inflorescencias y frutos, en cuyo estado avanzado de la enfermedad se cubren de masas de conidios de coloración gris.
- La denominada “pudrición temprana” se desarrolla en ausencia de lluvias y cuando las bayas presentan aún un bajo contenido de azúcar, caracterizándose por la pudrición de algunos granos aislados, que contagian a los sanos por contacto, formando “nidos enfermos” de tamaño variable. Estos síntomas se asocian a infecciones ocurridas durante la floración y que, mediante un mecanismo de latencia, se manifiestan más tarde.
- En frutos más desarrollados, con mayor cantidad de sólidos solubles, se desarrolla una pudrición blanda, acuosa, asociada a tejido enfermo, siendo frecuente observar un moho gris café que cubre la superficie de la baya y puede penetrarla internamente.
- El síntoma denominado “piel suelta” comienza por manchas pardas sobre la cutícula de los granos, que se desprende con facilidad cuando es presionada, dejando la pulpa intacta. Esto se produce por las enzimas del patógeno que degradan la piel. Esta sintomatología ocurre por la aparición de lluvias cercanas a la cosecha.
- Bajo condiciones de baja humedad relativa, las bayas infectadas se deshidratan o “apasan” y el micelio detiene su desarrollo, volviendo a desarrollarse cuando aumenta la humedad, produciendo nuevas esporas que colonizan los granos, ya sea en forma aislada o en nido.
Es importante destacar que, durante la temporada de crecimiento, la presencia de este hongo es prácticamente inevitable, mostrando síntomas de distinta índole y en diferentes zonas (Sepúlveda y Puelles, 2012).
En cuanto a los daños provocados en los viñedos, B. cinerea puede incidir sobre todos los órganos aéreos de la vid en cualquiera de sus etapas de desarrollo, aunque no se consideran demasiado importantes los ataques sobre las partes verdes, ocurriendo todo lo contrario cuando invade los racimos, ya sea en estado pre-floral, floral, cuaje, post‐cuaje, cosecha y post‐cosecha, con pérdidas que pueden llegar a ser cuantiosas en invasiones fuertes del hongo, siendo especialmente susceptibles a partir del envero (Witkowski, 2008).
De este modo, la podredumbre causada a los racimos de uva provoca una degradación, tanto cuantitativa como cualitativa, de la producción, afectando a sus cualidades para consumo en fresco de las frutas, como azúcares, aromas o textura, pero también afectando a su comportamiento si las uvas son destinadas a la elaboración de vino. En estos casos, si los racimos afectados superan el 20 % en las variedades blancas y el 10 % en las tintas, los vinos así elaborados pueden sufrir las siguientes alteraciones (Branas, 1974; Winkler, 1976; Crespy, 1991):
- Afectar a sus características organolépticas, por la secreción de determinadas sustancias indeseables por parte del hongo.
- Alterar el pH del caldo, generalmente suele ser más elevado.
- Presentar un extracto seco excesivo.
- Producir enturbiamientos y cambios de coloración, por las enzimas oxidativas segregadas por este hongo, que alteran a los compuestos fenólicos presentes en el mosto.
- Provocar transformaciones metabólicas sobre los componentes de la uva, como azúcares, sustancias aromáticas, ácidos y materias nitrogenadas, así como en la síntesis de polisacáridos de elevado peso molecular que obstruyen la filtración de los vinos.
- Enfermedad de post-cosecha
Ya se ha mencionado que el patógeno B. cinerea no solamente ataca a los viñedos, es decir, en condiciones de campo. También se desarrolla creando problemas después de la cosecha, cuando las uvas son almacenadas y preparadas para su comercialización. Según el INIA – INDAP, los mercados de exportación toleran hasta un 0.5 % de bayas enfermas por caja, siendo motivo de rechazo un valor superior a éste. En determinados momentos de la temporada de uva se producen grandes pérdidas de cara a la exportación.
De hecho, la pudrición gris está considerada la principal enfermedad de postcosecha de uva de mesa, cuyos síntomas responden a una consistencia blanda y acuosa de las bayas, un desprendimiento de la piel y una eventual esporulación superficial, pudiendo producirse la infección en una etapa temprana del cultivo o durante el desarrollo del fruto previo a la cosecha, donde el patógeno puede permanecer latente esperando unas condiciones apropiadas como un contenido de sólidos solubles superior al 8 % (Sepúlveda, 2017; Defilippi y Rivera, 2017).
Normalmente, en las condiciones de almacenaje y transporte de la fruta se produce una disminución de metabolitos, que son los que confieren más resistencia frente a la enfermedad. De este modo, la pudrición gris puede avanzar por el contacto entre frutos enfermos y sanos, apareciendo además la llamada “pudrición blanca”, con motivo de la ausencia de esporulación del hongo patógeno, inhibida por la oscuridad del almacenamiento, que origina un moho de color blanco (Wilcox y Uyemoto, 2015; Gross et al., 2016).
Las condiciones ambientales más predisponentes para el desarrollo de la enfermedad durante la post-cosecha son temperaturas entre 14 º y 25 º C, junto con la presencia de agua libre, aunque B. cinerea puede crecer a temperaturas muy inferiores, como 0 º C, con una menor tasa de desarrollo (Gallo, 1996; Crisosto y Gordon, 2002).
Por ello, es conveniente durante la pre-cosecha realizar un correcto manejo climático, así como un uso adecuado de fungicidas para poder disminuir la incidencia de la enfermedad durante la post-cosecha (Wilcox y Uyemoto, 2015).
- Medidas de control
El principal medio de combate frente a esta enfermedad es el control químico, aunque éste debe realizarse de forma correcta para que no provoque efectos contraproducentes en el cultivo. Algunas de las consideraciones en la aplicación de tratamientos fungicidas son (Latorre, 2004; Witkowski, 2008; Sepúlveda y Puelles, 2012):
- El control del hongo patógeno resulta difícil debido a la imposibilidad de efectuar una cobertura eficaz en el interior del racimo.
- Los tratamientos preventivos son importantes, especialmente cuando las condiciones son favorables para la aparición de la enfermedad. Los momentos de aplicación pueden ser los siguientes:
- Al finalizar la floración, con el fin de impedir que el hongo de actividad saprófita se instale en los desechos de las piezas florales que quedan en el interior de los racimos.
- Antes de que los racimos se cierren debido al aumento del tamaño de sus bayas, para proteger la parte interna de los mismos, ya que más tarde serán difícilmente alcanzados por los fungicidas.
- En el inicio del envero, que está considerado el periodo de mayor susceptibilidad de los racimos frente a Botrytis.
- Tres o cuatro semanas antes de la cosecha, coincidiendo con la mayor cantidad de inóculo en el viñedo.
- Este hongo posee una gran capacidad para desarrollar razas resistentes a los fungicidas empleados, siendo necesario llevar a cabo una adecuada rotación de productos si se pretende mantener su efectividad durante el cultivo.
- Es preciso recordar que los mercados de destino son exigentes en cuanto al número de materias activas, permitiendo en torno a cuatro como máximo.
No obstante, es más que recomendable integrar estos tratamientos fungicidas racionales con las prácticas culturales que, sin duda, serán de una gran ayuda en el control de la pudrición gris, destacando a continuación algunas de estas actividades (Latorre, 2004; Witkowski, 2008; Wilcox y Uyemoto, 2015):
- Cuando se dejan mediante la poda un mayor número de yemas por cepa, se obtiene una menor incidencia de la enfermedad al obtener racimos menos apretados, calibres más pequeños de las bayas y cuaje inferior, según experiencias registradas en California.
- En cepas que presentan un follaje denso, se ve reducida la velocidad del viento, generando un grado superior de humedad en el interior de la canopia, por lo que es conveniente evitarlo.
- Por esto, los sistemas de conducción y la poda deben orientarse a reducir el grado de humedad en torno de las cepas, mediante el empleo de prácticas que favorezcan una buena aireación de la planta, así como una óptima ventilación de los racimos.
- En el viñedo debe efectuarse un manejo del agua de riego que sea equilibrado, junto a un eficaz control de las malezas y una fertilización nitrogenada moderada.
- Es necesario retirar y destruir en las parcelas las partes vegetales que puedan albergar cualquier inóculo del patógeno.
- Es importante el monitoreo y la vigilancia constante del cultivo para determinar, tanto la presencia como la severidad de la enfermedad de los diferentes órganos afectados.
En definitiva, el control del hongo responsable de la pudrición gris de la uva debe realizarse en los periodos críticos del cultivo, como son floración, cuajado, engorde de las bayas y recolección, con el objetivo de reducir carga de inóculo. Sin embargo, es conveniente que se produzca la integración de estrategias químicas y culturales, es decir, un apropiado uso de los fungicidas junto a un manejo cultural adecuado, que derivará en una menor incidencia de la enfermedad. Tampoco se debe olvidar su presencia en el periodo de post-cosecha.





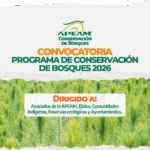






Más historias
Conducción de la uva de mesa
Producción y comercio de la uva de mesa
Poda de la Uva