Estrategias frente a marchitez vascular en la Zarzamora
Parte 1
- Introducción
- Qué es marchitez vascular
- Detección del patógeno causante
- Desarrollo de la enfermedad
- Síntomas y daños en el cultivo
- Medidas de control
- Estrategias basadas en microorganismos biológicos
- Introducción
La marchitez vascular es una enfermedad que puede considerarse bastante grave en el cultivo de zarzamora, principalmente por los daños que ocasiona, lo que conlleva pérdidas económicas, y por la dificultad que supone controlar su avance entre las plantas de la parcela afectada por este patógeno. Por ello, es fundamental realizar acciones de vigilancia para detectar sus síntomas lo antes posible y, sobre todo, llevar a cabo un manejo preventivo basado en labores culturales e higiénicas. De este modo, podrá reducirse su incidencia en el cultivo, cuyo método de control más utilizado sigue siendo la aplicación de fungicidas sintéticos, aunque parece que los de tipo biológico van abriéndose paso poco a poco.
- Qué es marchitez vascular
Se conoce como “marchitez vascular” a la situación grave que sufre una planta cuando sus vasos (y tejidos) vasculares se ven afectados. De esta forma, se produce una obstrucción de los mismos, lo que ocasiona la disminución gradual del flujo de agua y nutrientes para el vegetal.
Esta dificultad de absorción y distribución supone una marchitez progresiva de la planta, la cual va evolucionando cada vez más hasta causar la muerte de la misma. Por tanto, se puede considerar a la marchitez vascular como una enfermedad muy grave que afecta a la mayoría de los cultivos, causando en función de las circunstancias, daños más o menos severos.
Esta obstrucción en los tejidos vasculares de las plantas, suele estar causada por hongos y bacterias, principalmente. Entre los hongos destacan las distintas especies de Fusarium spp. y entre las bacterias se encuentra Ralstonia solanacearum.
Generalmente, la transmisión de estos organismos patógenos se produce cuando una planta sana se desarrolla en un suelo infectado y el contacto de las raíces de ésta con las esporas de Fusarium spp., por ejemplo, provoca la penetración del hongo a través de la raíz, iniciando su proceso destructor, que se irá manifestando mediante una serie de síntomas, concluyendo en un marchitamiento total y, por tanto, la muerte de la planta.
- 3. Detección del patógeno causante
En el cultivo de la zarzamora, el patógeno responsable de la marchitez vascular es Fusarium oxysporum f. sp. mori. Sin embargo, el género Fusarium comprende numerosas cepas específicas de hospedador, denominadas “forma specialis” (abreviado f. sp.), más de 100, con una amplia distribución mundial (Gordon, 2017).
A su vez, estas formas se agrupan en subgrupos que se relacionan entre sí, donde más de la mitad resultan ser parásitos de plantas, encontrándose algunos de los patógenos más severos del entorno agrícola, aunque también existen otros que son considerados patógenos sin demasiado potencial, ya que solamente infectan hospedantes estresados o débiles (Leslie y Summerell, 2006).
Hay que tener presente que las distintas formas especiales de F. oxysporum son selectivamente patogénicas, actuando en un número limitado de cultivos. Sin embargo, en un mismo cultivo pueden actuar distintas de estas cepas, mostrando cierta diversidad de síntomas en la planta afectada. Dichas cepas han sido identificadas mediante distintas técnicas (Lievens et al., 2008; O´Donnell et al., 2009).
En este sentido, se han detectado nueve grupos distintos de compatibilidad somática (SCGs) de F. oxysporum en cultivos de zarzamora en regiones de California y México. De éstos, seis tuvieron presencia únicamente en California, dos en México, y solamente uno en California y México de forma simultánea, los cuales fueron aislados y analizados por Pastrana et al. (2017).
Derivado del análisis filogenético efectuado mediante técnicas moleculares a los aislamientos citados procedentes de México y California, se designaron a las razas patogénicas sobre zarzamora como F. oxysporum f. sp. mori, cuyas pruebas in vitro demostraron que también puede afectar a algunos cultivares de fresa, mientras que en arándano y frambuesa no desarrollaron síntomas (Pastrana y Kirkpatrick, 2017).
- Desarrollo de la enfermedad
En general, el ciclo biológico de F. oxysporum es similar al de la mayoría de especies de Fusarium, en el que se producen esporas (clamidosporas, microconidios y macroconidios). Estos últimos se han relacionado con la diseminación aérea, lo que sugiere una fase policíclica, que no suele ser común en patógenos que habitan el suelo (Katan et al., 1997).
Las clamidosporas son esporas en reposo que poseen paredes gruesas que le permiten al hongo sobrevivir muchos años en el suelo, incluso en ausencia de un hospedador (Ploetz, 2015; Martínez et al., 2024). Se producen a partir de la modificación de las hifas o células conidiales y su formación está relacionada con situaciones de estrés, como pueden ser la mencionada ausencia de un hospedante, el agotamiento de nutrientes o los ambientes adversos, entre otros, mientras que su germinación ocurre en condiciones favorables, incluyendo la presencia de exudados radicales (Smith, 2007).
En lo que respecta a la forma de actuación, cuando una planta sana crece en un suelo infectado por Fusarium, el contacto con las raíces induce la germinación de los conidios, penetrando el micelio directamente por el ápice o ingresando a través de heridas o de los puntos de formación de raíces laterales (Vásquez y Castaño, 2017).
Después permanece en los vasos y se transloca a través de ellos, principalmente hacia arriba (tallo y corona de la planta). En los vasos, el micelio se ramifica y produce microconidios, que son liberados y llevados hacia el ápice a través de la corriente de la savia, germinando éstos en la zona donde el movimiento se detiene (Agrios, 2005).
La suma de las distintas acciones del hongo da lugar al taponamiento de los vasos por micelio, esporas, gel, gomas, y también por la reacción de la planta a la misma infección a través de crecimientos celulares del xilema denominados tílides (Yadeta y Thomma, 2013). Posteriormente a la marchitez, el hongo invade todos los tejidos vegetales, alcanza la superficie externa de la planta muerta y allí esporula (Vásquez y Castaño, 2017).
La diseminación de las esporas puede darse en distancias cortas por el agua, los equipos y herramientas que resulten infectadas por el hongo, así como por los trabajadores de las parcelas agrícolas, y en distancias largas por medio del viento, de plantas enfermas o de partículas de suelo que queden adheridas a ellas (Dixon y Tilston, 2010). Desde los semilleros también puede existir la propagación a través de plántulas y semillas infectadas, así como por los propios sustratos y mantillos (Gauthier et al., 2022).
En cuanto a la supervivencia del hongo, puede permanecer latente en semillas infectadas, en las estructuras del invernadero, en malezas cercanas o en otros huéspedes alternativos si no se encuentra el específico. En el suelo sobrevive como saprófito o en restos vegetales, donde se mantiene viable hasta 10 años (Kant et al., 2011). Según Dixon y Tilston (2010), una vez que el suelo queda contaminado por el hongo, puede permanecer de manera prácticamente indefinida.
Además, este patógeno se ve favorecido por altas temperaturas, suelos ácidos (5.0 – 5.5 de pH) y humedad elevada, especialmente en el suelo, presentando una mayor resistencia en dichas condiciones y permaneciendo más tiempo en el terreno de cultivo (Mc Govern, 2015).
Las condiciones que causen estrés en la planta, como puede ser podas severas, salinidad excesiva, condiciones climáticas adversas, etc., también van a favorecer la aparición de la enfermedad. Igualmente, una fertilización desequilibrada, con exceso de nitrógeno amoniacal, influirá en la incidencia del patógeno (Mc Govern y Datnoff, 1992).
Por lo tanto, no conviene crear unas condiciones en las parcelas de cultivo que beneficien la aparición, desarrollo y/o persistencia de F. oxysporum f. sp. mori, ya que es tremendamente resistente y dañino en las plantaciones.




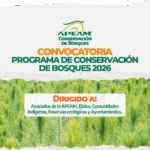


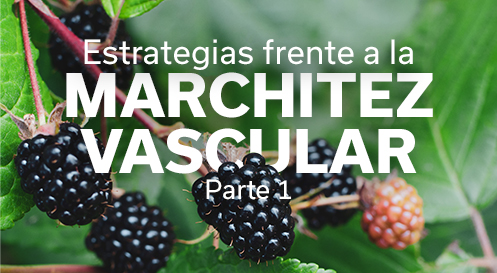




Más historias
Riego y fertilización de la Zarzamora
Producción en México de Zarzamora
Morfología y fisiología de la Zarzamora