Mancha marrón del arroz
Enfermedades del cultivo II
1. Introducción
2. Denominación y distribución
3. Biología del patógeno
4. Síntomas y daños
5. Medidas de control
1. Introducción
Cochliobolus miyabeanus, o Bipolaris oryzae, es un hongo fitopatógeno responsable de la enfermedad conocida como “mancha marrón” del arroz, el cual está extendido por los cinco continentes, no solamente en las plantaciones arroceras, sino en otros hospedantes. Por ello, también hay que vigilar otras especies vegetales donde puede suponer una fuente de contagio. Este invasor puede infectar cualquier parte y estado de la planta, aunque causa mayores daños cuando lo hace a las plántulas, siendo necesario realizar una serie de medidas preventivas y de control para reducir todo lo posible su incidencia en los cultivos de arroz.
2. Denominación y distribución
Cochliobolus miyabeanus es el responsable de la enfermedad conocida como “mancha marrón” del arroz. Otros sinónimos son: Bipolaris oryzae, Ophiobolus miyabeanus, Drechslera oryzae, Helminthosporium oryzae, Luttrellia oryzae y Spondylocladium macrocapum (Mycobank, 2020; EPPO, 2020).
Asimismo, la mancha marrón del arroz también se denomina mancha café del follaje y mancha de la semilla del arroz, y en inglés, brown spot of rice, ear blight of rice, leaf blight of rice, panicle blight of rice, seedling blight of rice (EPPO, 2020).
La distribución mundial de este patógeno está muy generalizada, afectando a cultivos de arroz de numerosos países productores de Asia, América, Europa, África y Oceanía (fig. 1).
Además de las plantaciones arroceras, C. miyabeanus puede colonizar un amplio rango de especies hospedantes. Archana et al. (2014), reportan 23 especies de pastos y 20 especies del género Oryza que sufren los ataques de este patógeno. Igualmente, Castell-Miller et al. (2011) citan a Zizania palustris como hospedante, y Manamgoda et al. (2011) nombran especies como Panicum virgatum, Cosmos bipinnatus, Cordia trichotoma, Alopecurus aequalis, A. geniculatus, Eleusine indica, Ischaemum rugosum, Leersia hexandra, Oryza australiensis, O. glaberrima, O. latifolia, O. sativa, O. rufipogon, Panicum colonum, P. maximum, P. virgatum, Setaria italica, Triticum aestivum, Zea mays, Zizania palustris y Z. aquatic.

3. Biología del patógeno
La enfermedad se presenta en plantas, tanto en crecimiento como ya adultas, en hojas, vainas de las hojas, panículas, incluidas las glumas y semillas, pero especialmente ataca al estado de plántula, procedente de la semilla infectada (Arregocés y Gonzales, 1982; Barnwal et al., 2013).
Las infecciones causadas por C. miyabeanus (o B. oryzae) pueden ser primarias o secundarias, resultando (Biswas et al., 2008; Manamgoda et al., 2011; Barnwal et al., 2013):
- I. primarias, transmitidas por semillas contaminadas, residuos de cosecha afectados y conidios latentes que se encuentran libres en el suelo.
- I. secundarias, consecuencia del inóculo dispersado a través del viento y la lluvia, procedente de restos de plantaciones de arroz, aunque también se han reportado como reservorios de inóculo el propio suelo y algunas malezas hospedantes.
Los conidios de este hongo suelen ser generalmente curvados, de color café, que germinan por uno o ambos polos celulares (Lee, 1992) y en el interior de la parcela de cultivo son de color gris o blanco (Sunder et al., 2014), siendo viables durante 2 o 3 años (Ba y Sangchote, 2006). Además, las manchas marrones más grandes observadas en la segunda y tercera hojas desde la parte superior de la planta dan lugar a más conidios en ambientes con una humedad relativa muy elevada, en torno al 95 % (Chakrabarti, 2001).
Para que se produzca la infección, las hojas deben estar mojadas durante un periodo comprendido entre 8 y 24 horas (Barnwal et al., 2013). La incubación tiene una duración corta, ocurriendo en las primeras 24 horas. El periodo infeccioso se inicia rápidamente, en 3 – 4 días, y la esporulación alcanza su máximo en unos 6 días tras el contagio (Klomp, 1977; Sarkar y Sen Gupta, 1977; Ba y Sangchote, 2006; Barnwal et al., 2013).
Las condiciones de desarrollo responden a ambientes cuyas temperaturas óptimas para la germinación de los conidios se sitúan en el rango 25 º – 30 º C, y su formación en el intervalo 5 º – 38 º C, con un óptimo de 25 º C (Sunder et al., 2014), mientras que el crecimiento de las hifas se ve favorecido con valores entre 27 º y 30 º C (Nisikado, 1923).
A estas temperaturas hay que sumar una humedad relativa superior al 85 %, aunque es importante señalar que los periodos de humedad algo irregulares, como son lluvias ligeras o rocíos intensos, fomentan el desarrollo de la enfermedad, incluso con momentos de estrés hídrico (Luo, 1996; Percich et al., 1997).
En este sentido, varios autores (Padmanabhan y Ganguly, 1954; Percich et al.,1997; Singh et al., 2005) señalan que la sequía es un factor que favorece esta enfermedad, no siendo observada en años con lluvias regulares, mientras que las temporadas con lluvias limitadas y un aumento del nivel de humedad en las hojas genera mayores lesiones. Del mismo modo, se ha demostrado que la susceptibilidad de los tejidos foliares se ve incrementada conforme avanza la edad de la planta.
Por último, la supervivencia de Cochliobolus miyabeanus (Bipolaris oryzae) se produce en restos de cultivos anteriores, en hospederos del suelo y en malezas que actúan como reservorios de inóculo (Biswas et al., 2008).
4. Síntomas y daños
La enfermedad se ve favorecida por determinados factores de manejo agronómico y también climáticos, destacando los siguientes (Arregocés y Gonzales, 1982; Barnwal et al., 2013):
- Baja fertilidad en el cultivo, especialmente carencias de N-P-K, así como de silicio y manganeso, que aumentan la susceptibilidad al patógeno.
- Condiciones ambientales relativamente secas en comparación con otras más húmedas, sobre todo en zonas donde se cultiva de forma continua.
- Cultivos instalados en suelos pobres o mal drenados, donde las plantas pueden adquirir toxicidad y debilitamiento, siendo más propensas a enfermar.
- Ausencia de medidas preventivas cuando las condiciones del entorno induzcan a la aparición de la mancha marrón en el arrozal.
Los síntomas más generales se muestran como manchas café en las hojas, aborto floral, decoloración o manchas café en las semillas, así como la muerte de plántulas. No obstante, atendiendo a cada parte afectada, se pueden dividir en (Marchetti y Petersen, 1984; Lee, 1992; Nghiep, 2004):
– Hojas de plantas adultas. Se forman lesiones, de circulares a ovales, cuya zona central muestra un color café brillante rodeado por un margen color café rojizo.
– Glumas. Se pueden observar manchas ovales cuyas tonalidades van del café oscuro al negro, pudiendo estar cubiertas completamente por varias manchas pequeñas o una grande, apareciendo una capa de aspecto aterciopelado color marrón oscuro de conidióforos y conidios.
– Granos o semillas. Causa una decoloración oscura y una pudrición que no sólo afecta a su apariencia, sino también a aspectos como la calidad de la molienda, ya que las semillas infectadas se vuelven quebradizas. Asimismo, esta enfermedad reduce el peso de los granos y el número de éstos por panícula. Los granos infectados no son aptos para el consumo humano, ya que el hongo produce una toxina llamada ofiobolina.
– Plántulas. Se forman pequeñas lesiones circulares de color café en las hojas, variando su tamaño en función de la sensibilidad del cultivar al patógeno. En cultivares resistentes se pueden observar estrías diminutas y oscuras. Estas lesiones también pueden aparecer en las raíces. La marchitez de plántulas es el caso más grave si la infección resulta demasiado severa.
Es importante matizar que los síntomas ocasionados por la mancha marrón se pueden confundir con los causados por M. oryzae, conocida como quema del arroz, que también ha sido tratada en esta edición. Sin embargo, los síntomas que ocasiona M. oryzae responden a lesiones en forma de diamante, con el centro de color gris y los bordes color café, a diferencia de los observados en esta enfermedad que presentan formas de circular a ovalada con un halo amarillo alrededor de las marcas (Manamgoda et al., 2011; Barnwal et al., 2013).
En lo referente a las pérdidas que causa en las plantaciones, existe una alta diversidad de cifras, como mencionan De la Paz et al. (2006), con un rango de mermas del rendimiento del 6 al 90 % y del 10 al 58 % en muerte de plántulas. Por otra parte, Barnwal et al. (2013) y Schwanck et al. (2015) señalan mermas entre el 4 y el 52 %. Sin embargo, Lee (1992) reportó pérdidas del 40 al 90 % de la producción en la epidemia de 1942 en Bengal.
Hay que tener presente que la incidencia y gravedad de la enfermedad en el cultivo va a depender de aspectos como el clima y las prácticas de manejo, tanto del cultivo como de la enfermedad. Según Menezes et al. (2014), estas condiciones varían de forma significativa entre un año y otro, así como también ocurre entre distintas décadas.
En lo que respecta al territorio nacional, Barrios et al. (2016) identificaron en el estado de Morelos a C. miyabeanus (B. oryzae), entre otros patógenos, como agentes causales del manchado del grano, reduciendo su peso hasta un 40 %, así como el llenado y la germinación. Autores como García et al. (2011) y Salazar et al. (2019) han señalado a este hongo invasor como uno de los principales fitopatógenos que afectan al cultivo del arroz en México.
5. Medidas de control
Para hacer frente a la enfermedad de la mancha marrón pueden aplicarse una serie de medidas de manejo que reduzcan su incidencia y daños. Algunas de estas medidas a adoptar son las siguientes (Falcón et al., 2010; Hossain et al., 2011; Rodríguez et al., 2016):
- Usar semilla certificada, que esté libre de la presencia del hongo patógeno.
- Utilizar variedades resistentes y/o tolerantes. Hay estudios que citan buenos comportamientos frente a la enfermedad (Hau y Rush, 1982; García et al., 2011; Mwendo et al., 2014; Barrios et al., 2016).
- Sembrar, en la medida de lo posible, en zonas de cultivo donde no se hayan reportado infecciones.
- Eliminar el grano o semilla que se recolectó de los predios con detección del patógeno.
- Desinfectar el suelo de la parcela donde ha sido detectado B. oryzae.
- Hacer una rotación de cultivos la siguiente temporada de cultivo en áreas donde la enfermedad ha sido severa.
- Realizar una correcta nivelación del terreno para evitar o reducir los desequilibrios hídricos en determinadas partes de la parcela.
- Llevar a cabo una fertilización balanceada que evite plantaciones demasiado tiernas o débiles donde se muestre la enfermedad.
- Destruir las plantas enfermas, así como los restos de cultivos anteriores infectados. También las malezas o plantas cercanas que sean hospedantes y que puedan servir como reservorio del hongo.
- Evitar el movimiento de herramientas, sin ser desinfestadas previamente, que se hayan utilizado en el cultivo si se sospecha que ha estado infectado. Del mismo modo, evitar el movimiento de material vegetal, principalmente si se utilizara como semilla.
- Evitar cosechar en las zonas con presencia del patógeno.
- Establecer un programa de formación e información sobre el riesgo que representa esta enfermedad y las acciones que se pueden aplicar.
En lo que respecta a la aplicación de sustancias de acción fungicida, se pueden mencionar:
- Tratar las semillas, ya sea con fungicidas químicos (Ottoni et al., 2000; Gutiérrez, 2010) o biológicos, donde las aplicaciones con Trichoderma harzianum y T. viridae, tanto al cultivo como a la semilla, reducen su incidencia, según Abdel-Fattah et al. (2007), hasta un 70 %.
- Aplicar tratamientos fungicidas sobre los cultivos, que cumplan con los requerimientos técnicos y legales.
- Incorporar productos biológicos en la estrategia de tratamientos. Diferentes trabajos (Knaak et al., 2013; Duarte et al., 2014; López et al., 2018) hacen referencia a la inhibición del desarrollo de este hongo mediante la aplicación de aceites esenciales de diversas especies vegetales como Piper aurantium, Citrus sinensis, Tagetes lucida, Zingiber officinale, etc. Del mismo modo, Manimegalai et al. (2011) afirman que extractos metanólicos de Commelina clavata, Bergia capensis, Eclipta prostrata, Marselia quadrifolia y Lippia nodiflora inhiben el desarrollo del patógeno.
En definitiva, son diversas las alternativas que existen para combatir esta enfermedad en los cultivos de arroz. Es importante establecer un plan de actuación que prevenga la incidencia de este hongo fitopatógeno y, en el caso de que aparezca, poder mantener su avance mediante un cierto control.




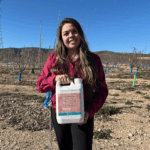







Más historias
Ácaro de la vaina de arroz
Chinche café en cultivo de arroz
Quema del arroz