[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Introducción»][vc_wp_text]El pepino es un cultivo que requiere una humedad relativa ciertamente elevada para llevar a cabo un crecimiento adecuado y, por tanto, un rendimiento óptimo. Sin embargo, estas condiciones de humedad en el entorno de las plantas en determinados momentos, también originan algunos problemas causados por organismos fitopatógenos, principalmente hongos y bacterias. Estas últimas no figuran entre las causas más famosas de enfermedades, pero pueden causar graves daños en los cultivos si las condiciones climáticas les son favorables.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Síntomas y daños»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/3″][vc_wp_text]Una virtud de esta cucurbitácea es que puede ofrecer una alta productividad en un corto periodo de tiempo. Si a esto se le une un buen precio de venta, la rentabilidad del mismo está asegurada. No obstante, hay que tener en cuenta las pérdidas de cosecha causadas por enfermedades bacterianas que, aunque suelen ser ubicadas en un segundo plano en cuanto a importancia económica después de los hongos (Acosta et al., 2014), a veces provocan serios daños y pérdidas como consecuencia de su más que difícil control, especialmente cuando las condiciones ambientales responden a temperaturas medias y humedad relativa elevada, favoreciendo así su desarrollo y dispersión.
Son distintas especies de bacterias las causantes de tales enfermedades, tanto en el cultivo de pepino como en otras cucurbitáceas (melón, sandía, calabacín, etc.). Éstas pueden afectar a las plantaciones en mayor o menor medida, siendo las más comunes las siguientes: mancha angular de la hoja (Pseudomonas syringae), mancha bacteriana de la hoja (Xanthomonas campestris), Pudrición bacteriana o podredumbre blanda (Erwinia carotovora) y marchitamiento bacteriano (Erwinia tracheiphila).[/vc_wp_text][vc_single_image image=»8425″ img_size=»full»][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_wp_text]La bacteria que centra nuestra atención y es responsable de la afección conocida como “mancha angular” es Pseudomonas syringae pv. lachrymans, cuya distribución se produce por todo el mundo, causando serios problemas en el cultivo de pepino, especialmente en las regiones húmedas.
En lo que respecta a los síntomas, el principal se observa en las hojas durante las etapas iniciales y consiste en manchas angulares con los márgenes amarillos, las cuales están delimitadas por las nervaduras, lo que les confiere la citada “forma angular”, que evolucionan hasta formar áreas irregulares.
En épocas de elevada humedad, se observan exudados bacterianos sobre las manchas, los cuales se desprenden como gotas de lluvia, dejando la epidermis de la hoja con un tono blanquecino. Con el paso del tiempo, se desgarran y caen al suelo, mostrando en la superficie foliar perforaciones irregulares (Agrios, 1999; Zitter et al., 2004).[/vc_wp_text][vc_wp_text]Cuando la infección se presenta en tejidos internos se origina una pudrición, así como una presencia de exudados en forma de gotas. Los síntomas también se observan en los tallos, mostrando una decoloración (Agrios, 1999; Blancard et al., 2000). Los frutos afectados presentan manchas pequeñas, casi redondas, que suelen ser superficiales, mostrando un mal aspecto que afecta su presencia externa.
Los daños son diversos, empezando por la superficie foliar destruida, que tiene efectos directos negativos sobre el proceso de la fotosíntesis. Las plantas afectadas de manera considerable pueden sufrir un colapso y morir. Además, los frutos dañados hay que eliminarlos, ya que resultan inservibles para la comercialización. Todo en su conjunto puede suponer una merma de la cosecha muy considerable, afectando de esta forma a la rentabilidad del productor.[/vc_wp_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_single_image image=»8424″ img_size=»full»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_wp_text] La bacteria llega a los cotiledones por medio del viento o del agua de riego, donde penetra a través de los estomas y heridas. Después de introducirse, coloniza los espacios intercelulares para moverse sistémicamente y manifestarse en la superficie de la planta, dispersándose por todo el cultivo (Acosta et al., 2014). Las principales formas de dispersión se producen a través de la lluvia, los insectos, la maquinaria, las semillas infectadas y las acciones del personal agrícola. Asimismo, el suelo arenoso arrastrado por el viento, que contiene residuos de plantas enfermas y el agua de riego contaminada con la bacteria, es eficaz en la diseminación de la enfermedad (Kritzman y Zutra, 1983).[/vc_wp_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_wp_text]La etapa crítica ocurre durante el periodo de producción de los frutos, debido a que estos seres bacterianos se multiplican en los espacios intracelulares de la epidermis, invadiendo posteriormente el mesocarpio. Por otra parte, la semilla tiene un papel fundamental en la supervivencia de este fitopatógeno, ya que cuando llega al sistema vascular, invade los tejidos de la misma, donde se aloja y se multiplica (Agrios, 1999; Zitter et al., 2004). Pasado un tiempo, el inicio de la infección se produce con la germinación de los cotiledones.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_custom_heading text=»Medidas de control.»][vc_wp_text] Normalmente, cuando Pseudomonas syringae aparece en las plantaciones de pepino suele resultar complicado controlar su desarrollo y dispersión por toda la parcela de cultivo, especialmente si las condiciones de su entorno son favorables para ello. Por tanto, es realmente importante llevar a cabo una serie de medidas preventivas y labores culturales que eviten o reduzcan las infecciones causadas por estas bacterias. En tal sentido, algunas de las acciones preventivas que se pueden realizar son:[/vc_wp_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_wp_text]
- Desinfección previa del terreno de cultivo y la estructura (si fuese el caso de pepino protegido), así como de las herramientas que se van a emplear.
- Las semillas que se van a plantar deben ser sanas, libres del patógeno. La mejor recomendación es que sean semillas tratadas y certificadas.
- Las malezas y otras plantas hospederas de los alrededores de la parcela deben ser eliminadas, ya que pueden suponer un reservorio para la infección. Los vectores de transmisión también deben eliminarse.
- El uso de variedades resistentes es una muy buena opción en la prevención de la enfermedad bacteriana.
- La rotación de cultivos puede ser una medida efectiva para cortar la prolongación del patógeno de un ciclo de cultivo a otro.
- Es importante retirar y eliminar los restos vegetales del cultivo anterior que se han visto afectados por la enfermedad. De este modo, se evita el contagio a las plántulas de la siguiente plantación de pepinos.
[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_wp_text]Estas medidas pueden reducir de manera considerable las infecciones de P. syringae, así como su distribución por toda la parcela. Además, existen otras labores de manejo, que se pueden realizar durante el cultivo con el mismo fin. Algunas de las más importantes son:
- Evitar situaciones en las que la humedad relativa sea demasiado elevada, al menos durante periodos de tiempo no prolongados. Para ello, deben controlarse las condiciones ambientales de la plantación mediante estrategias como la reducción del riego, la orientación de las líneas de cultivo (más iluminación y menos sombras) o el marco de siembra (que haya distancia suficiente entre las plantas y no quede demasiado denso).
[/vc_wp_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_wp_text]
- En el caso de las estructuras productivas como pueden ser los invernaderos, debe llevarse a cabo un control del clima basado principalmente en la ventilación y el nivel de radiación, donde el goteo de la cubierta no resulte excesivo sobre las plantas.
- Realizar monitoreos regulares con el objetivo de una detección precoz de la enfermedad, cuyo control puede resultar más efectivo que si las bacterias ya se han extendido de forma significativa, siendo la reacción tardía.
- En las labores de poda y tutorado, principalmente, evitar ocasionar heridas a las plantas, ya que éstas pueden resultar la vía de entrada de las bacterias.
- Aplicar un programa de riego y fertilización (o fertirriego) que determine un crecimiento equilibrado de las plantas, nunca demasiado tiernas y vigorosas, ya que ese estado de crecimiento puede ser el origen de la enfermedad.
- En caso de advertir la presencia bacteriana, es recomendable retirar de la parcela de cultivo las plantas con síntomas, señal inequívoca de infección.
[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_wp_text]Si después de aplicar algunas de estas medidas, o incluso todas, existe la presencia de estas bacterias, el último recurso sería la aplicación de tratamientos fitosanitarios. A este respecto, debe cubrirse de manera homogénea toda la superficie vegetal, haciendo especial esmero en las zonas donde se observan los síntomas de la infección.
Tradicionalmente, se han empleado las diferentes formas de cobre disponibles como son: sulfato de cobre, hidróxido de cobre y oxicloruro de cobre. La materia activa kasugamicina ha demostrado a lo largo de los años una gran eficacia frente a las infecciones bacterianas. En este sentido, un estudio realizado por Acosta et al. (2014) en Atlatlahucan, Morelos, sobre cultivo de pepino, demostró un control bastante bueno de este bactericida frente a la mancha angular (Pseudomonas psyringae p.v. lachrymans), con un valor medio de control del 87%, catorce días después de la primera aplicación de los tratamientos.[/vc_wp_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_wp_text]No podemos olvidar tampoco la tendencia creciente experimentada por la producción orgánica, cuya importancia y superficie de cultivo van en aumento. En esta disciplina se pueden aplicar igualmente distintas formulaciones cúpricas y también está permitido el uso de productos cuya formulación está basada en organismos biológicos, como pueden ser Bacillus amyloliquefaciens y Bacillus subtilis, entre otros. Existen, además, otros enfoques para combatir la enfermedad, como pueden ser productos que reduzcan los niveles de humedad (desecantes), que estimulen los medios naturales de defensa de las plantas (fitoforticantes), etc.
En definitiva, en ambientes húmedos, el control de las enfermedades bacterianas puede resultar tremendamente complicado, por lo que debe recurrirse a estrategias de prevención y a la aplicación de labores en el cultivo en tal sentido. A pesar de que los tratamientos aplicados pueden llegar a frenar la evolución de la enfermedad, es preferible que ésta no aparezca y no tener que comprobar la eficacia (o no) de los productos con efectos bactericidas.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]








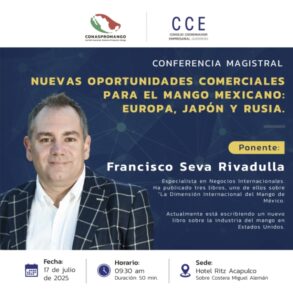

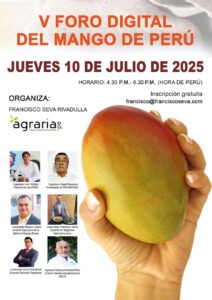

Más historias
El Arte del Mezcal
Infoagro Exhibition México realiza la presentación global de su tercera edición en la feria internacional Fruit Attraction en España
El mercado de limón persa en Estados Unidos