Alternativas al uso de fungicidas en el control de la antracnosis
- Introducción
- Descripción del patógeno
- Efectos derivados del uso inadecuado de fungicidas
- Alternativas para el control de la antracnosis
- Introducción
La antracnosis del mango es una enfermedad causada, fundamentalmente, por varias especies del hongo Colletotrichum, siendo considerada la más importante de las que afectan al cultivo. En México, esta enfermedad es muy relevante, como consecuencia de su elevada severidad, produciendo pérdidas notables entre la floración y la postcosecha. Para combatir a este fitopatógeno se suelen emplear productos fungicidas, aunque si éstos no son usados adecuadamente, no solo no serán efectivos, sino que provocarán otros problemas derivados de su mal uso, como resistencias del hongo, contaminación medioambiental, elevados niveles de residuos en los frutos o incumplimiento de los estándares comerciales establecidos, afectando particularmente a las exportaciones de este frutal con destino al exterior.
- Descripción del patógeno
Se ha considerado como el principal responsable de la antracnosis en el mango al hongo Colletotrichum gloeosporioides, que presenta mayores registros de afectación (Dodd et al., 1997; Rojas et al., 2008). Sin embargo, con el avance de las técnicas moleculares, Colletotrichum gloeosporioides se ha convertido en un complejo de 22 especies, entre ellas, C. asianum, C. fructicola, C. gloeosporioides (sensu stricto), C. queenslandicum, C. theobromicola y C. tropicale (Weir et al., 2012), destacando C. asianum como la especie más importante en el mango (Ploetz, 2018).
Colletotrichum asianum ha sido descrita en Australia, Brasil, Florida (EE UU), Ghana, México, Panamá, Filipinas, Sudáfrica y Tailandia (Tarnowski, 2009; Weir et al., 2012; Lima et al., 2013; Sharma et al., 2013; Udayanga et al., 2013; Honger et al., 2014). Otras especies del complejo, como C. acutatum, C. boninense, C. siamense y C. endomangiferae, jugarían un papel secundario (Fitzell, 1979; Ploetz y Prakash, 1997; Tarnowski y Ploetz, 2008; González y Hormaza, 2020).
De este modo, la enfermedad causada por este conjunto de especies pertenecientes al hongo fitopatógeno Colletotrichum está considerada la más importante en la etapa de pre y postcosecha en el cultivo de mango en climas húmedos (Lim y Khoo, 1985; Arauz, 2000; Litz, 2000; Ploetz, 2003, 2018; Ploetz y Freeman, 2009), constituyéndose como el principal problema fitosanitario relacionado con la producción de este frutal. Es fundamental tener en cuenta que, aunque las pérdidas pueden comenzar en campo, las que se producen en postcosecha constituyen la parte más significativa (Ploetz, 2018).
En cuanto a los daños económicos que provoca, las pérdidas pueden resultar muy variables, ya que dependerán de distintas circunstancias como, por ejemplo, las condiciones meteorológicas, la susceptibilidad del cultivar, las condiciones y manejo del cultivo, la zona de producción, etc. No obstante, de forma general, Allende et al. (2001) estiman daños postcosecha por antracnosis en mango que oscilan entre el 30 % y el 60 % de la producción total. Por su parte, Prusky et al. (2009) citan una incidencia de casi el 100 % en climas húmedos, donde la antracnosis es la más prevalente.
En lo que respecta a los síntomas, éstos pueden aparecer en distintas partes de la planta como hojas, ramas, pecíolos, inflorescencias (panículas) y frutos, siendo descritos por Noriega et al. (2014) del siguiente modo:
- En las hojas, las lesiones se inician con una pequeña mancha angular de color grisáceo a negruzco, que se puede ampliar a áreas muertas extensas, las cuales pueden provocar la caída de las propias hojas durante un periodo seco.
- En las panículas, los primeros síntomas se identifican con pequeñas manchas negras o tono marrón oscuro, que se pueden extender y unir hasta causar la necrosis de las flores antes del amarre de frutos, afectando negativamente al rendimiento.
- En los frutos, las marcas provocadas pueden unirse y penetrar profundamente en el mango, formando una amplia zona en descomposición. En su estado de madurez se desarrollan prominentes manchas negras hundidas, que pueden causar su caída prematura de los árboles. Por otra parte, es necesario destacar que la mayoría de las infecciones en la fruta verde permanecen latentes y, por tanto, invisibles hasta la maduración, lo que supone un serio peligro al aparentar estar sanos durante la cosecha, desarrollando los síntomas de antracnosis rápidamente durante el periodo de postcosecha.
Finalmente, en lo referente a la infección, el género Colletotrichum posee dos tipos de estrategias: la intracelular hemibiotrófica y la subcuticular-intramural necrotrófica, pudiendo incluso establecer un periodo de latencia con el objetivo de hacer frente a los mecanismos de defensa del hospedante (generación de compuestos tóxicos y fitoalexinas, disminución de nutrientes del tejido para que su disponibilidad no cubra las necesidades energéticas del patógeno, …) (Noriega et al., 2014).
Generalmente, las especies de Colletotrichum invernan como micelio y/o apresorios en distintas partes del hospedante. En el caso de C. gloeosporioides, se disemina a través de una película de agua originada por el rocío y por las lluvias frecuentes de baja intensidad, afectando los conidios a las inflorescencias e impidiendo así la formación de los frutos. Por tanto, la infección está relacionada con la temperatura, así como con la duración de los periodos de humedad (Wharton y Diéguez-Uribeondo, 2004).
Asimismo, Fitzell y Peak (1984), determinaron que los conidios son la fuente de inóculo más importante en Australia, siendo producidos éstos sobre las ramas terminales, las inflorescencias momificadas, las brácteas florales y las hojas. En condiciones de laboratorio, los conidios se producen en un amplio rango de temperatura, comprendido entre valores de 10 º y 30 º C, y con niveles muy elevados de humedad relativa (de 95 % a 97 %).
Estudios de Huerta-Palacios et al. (2009), sobre la epidemiología de Colletotrichum gloeosporioides en mango var. Ataulfo, determinaron la presencia de la enfermedad durante todo el año, observando que una temperatura mínima de punto de rocío de 21 º a 24 º C durante la noche y una humedad relativa superior al 80 % propició la condensación del agua en el follaje, provocando escurrimiento y salpique y, de este modo, promoviendo la dispersión de los conidios del hongo en las partes vegetales como hojas, tallos, flores y frutos en desarrollo.
- Efectos derivados del uso inadecuado de fungicidas
La necrosis generada en las inflorescencias del mango, conocida en algunas regiones como “atizonamiento”, tiene como responsable a Colletotrichum gloesporioides, aunque también participan otros fitopatógenos como Cladosporium tenuissimum, y Lasiodiplodia theobromae, causante de la pudrición basal de la fruta. El control de estos hongos intenta hacerse mediante la aplicación de fungicidas, a veces indiscriminada, sin planificar un programa que tenga en cuenta las características químicas de los productos, las dosis adecuadas, la rotación de productos o el proceso epidemiológico de los hongos implicados (Noriega et al., 2014).
Este uso excesivo de fungicidas, de 8 a 10 aplicaciones, puede ocasionar una serie de situaciones problemáticas como, por ejemplo, contaminación ambiental, resistencia de los patógenos, niveles de residuos tóxicos demasiado elevado en los frutos, aumento de costes del cultivo, incumplimiento de las normas comerciales establecidas, etc. Dodd et al. (1997), indican que, en situaciones extremas, donde el cultivo de mango se desarrolla bajo condiciones completamente favorables para la enfermedad, han sido necesarias hasta 25 aspersiones de fungicidas, tanto de contacto como sistémicos.
Con la mala gestión de los fitosanitarios empleados, también se verán afectadas las exportaciones, ya que, como ocurre con Estados Unidos, nuestro principal destino del mango mexicano, se aplica un protocolo de regulación y vigilancia en lo que respecta a la toxicidad de los frutos por residuos permitidos en los frutos que reciben.
Es importante tener en cuenta a este respecto que los frutos absorben tratamientos postcosecha con productos fungicidas antes de ser exportados, siendo frecuente que se rebasen los límites máximos de residuos establecidos o que se utilicen algunos que no están permitidos por su toxicidad, lo que supondría su rechazo y la negativa a la exportación (INIFAP, 2022).
- Alternativas para el control de la antracnosis
Por todo lo anterior, es necesario establecer una estrategia de control, cuyas aplicaciones se realizan mediante fungicidas autorizados, además de incluir distintas premisas como un buen asesoramiento técnico, un conocimiento de la fenología del cultivo y del comportamiento del patógeno, técnicas de manejo adecuadas y respetuosas o tratamientos postcosecha con productos inocuos que no provoquen problemas en la fase final del proceso, causando la devolución del envío por los problemas citados anteriormente.
A este respecto, el Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), con el apoyo financiero del National Mango Board (NMB), ha propuesto algunas alternativas al control químico tradicional de la antracnosis en postcosecha sobre las principales variedades de mango que son exportadas (Ataulfo, Tommy Atkins, Kent y Keitt).
De esta forma, se puede implementar una serie de medidas, como el manejo integrado o los tratamientos biológicos, que no tienen por qué excluir a los tratamientos fungicidas convencionales, sino que pueden ser complementarios en algunos casos. A continuación, se describen algunas de estas medidas complementarias:
- Uso de sustancias o ingredientes con actividad fungicida, como pueden ser aceites esenciales, terpenos, polímeros naturales, ácidos orgánicos y agentes oxidantes. Las formulaciones a base de ácido peracético, peróxido de hidrógeno y ácido acético han ofrecido los mejores resultados.
- Uso de biofungicidas, que son productos a base de microorganismos, como hongos y bacterias, que compiten con el fitopatógeno en cuestión a través de distintos mecanismos. Algunos ejemplos son Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Pythium oligandrum, Gliocladium catenulatum, Rhodotorula minuta o Trichoderma sp. Estos biofungicidas actúan sobre un amplio espectro de organismos fitopatógenos, a veces de manera bastante eficiente.
- Aplicación de prácticas culturales, como la poda, el marco de plantación, las labores del suelo, el riego y el abonado, el uso de variedades menos sensibles a la enfermedad, etc. Estas actuaciones en el manejo del cultivo permiten un crecimiento equilibrado, reduciendo las condiciones favorables para el hongo patógeno al permitir la entrada de la luz y el aire y, con ello, reducir los niveles de humedad ambiental que tanto favorece su actuación.
Por tanto, la integración de este tipo de medidas, con el uso (intercalado) de productos inocuos y respetuosos con el entorno del cultivo, incluido el aplicador, van a ayudar a reducir el número de tratamientos fungicidas químicos (o convencionales), especialmente en las fases finales como la postcosecha, evitando así tener problemas en los procesos comerciales del mango, como ocurre en la exportación de este fruto tropical.







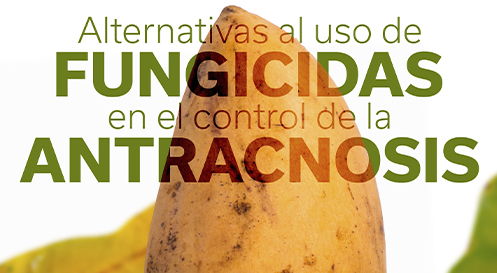




Más historias
Propiedades saludables del mango
Producción de mango en el mundo y en México
Estrategias de manejo de la mosca de la fruta